Soberanía y narcopolítica en Costa Rica
Topics
En Costa Rica, tanto el narcotráfico como las acciones emprendidas para combatirlo fueron subordinados a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos en la región.
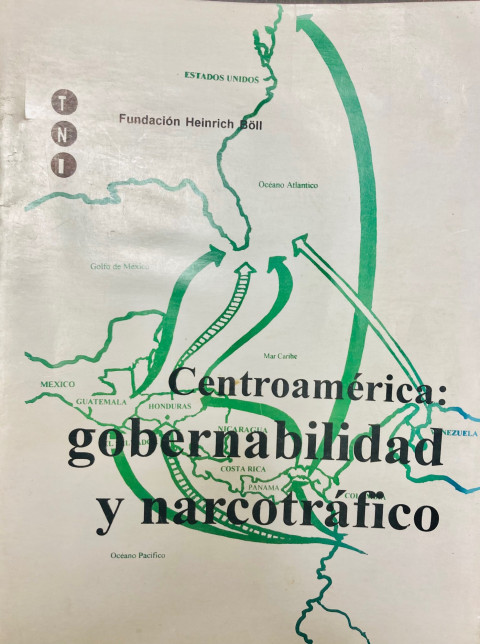
El narcotráfico es un problema pero también lo son ciertas respuestas a él.
Comisión Andina de Juristas
El origen del narcotráfico en Costa Rica coincidió en el tiempo con la existencia en los dos países vecinos - Panamá y Nicaragua - de gobiernos adversados por Washington y con signos evidentes de ambigüedad y contradicción en la política antidrogas del gobierno norteamericano.
Durante la década de los ochenta, Costa Rica, que se autodefine como una democracia desarmada, localizada dentro de un área de gran interés geopolítico para los estrategas norteamericanos, se encontró flanqueada por dos regímenes políticos (el de Noriega y el sandinista) considerados no democráticos, militaristas y - lo peor de todo, a los ojos del Pentágono- aliados del castro comunismo.
Geopolítica y narcotráfico
Tanto el narcotráfico como las acciones emprendidas para combatirlo fueron subordinados a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos en la región. La prioridad dada a la lucha contra el peligro comunista, no sólo hizo pasar a segundo plano el combate contra las drogas, sino que promovió y potenció la narcoactividad en el istmo
centroamericano.
Esto obedeció, sin duda, a la ambigüedad de los conductores políticos de los Estados Unidos, empeñados en una lucha frontal contra el narcotráfico, pero muchos más interesados en la contención del comunismo; y, por lo mismo, proclives a hacerse de la vista gorda, e incluso dispuestos a impulsar este negocio ilícito, si con ello favorecían sus esquemas geopolíticos
Entre 1981 y 1988, muchos de los colaboradores de seguridad de la CIA en el extranjero se involucraron en casos de narcotráfico.
Más explícito y específico fue Richard Gregorie, Fiscal Federal para drogas hasta 1989 en Miami, Florida. Según este funcionario, muchos de los oficiales y pilotos informantes de la CIA en Centroamérica se vincularon con el contrabando de armas y estupefacientes.
Es particularmente ilustrativo el caso de John Hull, mercenario nortemaericano que servía de enlace en Costa Rica entre la CIA y los narcotraficantes. Este tenebroso personaje controlaba la recepción de armas para la contra y el despacho de drogas a Miami. Si se quería algo ilegal en Costa Rica había que contactar con John Hull, recuerda un lugarteniente de Noriega de apellido Blandón.
El Departamento de Estado reconoció, hacia 1988, que la campaña antidrogas norteamericana perdió fuerza por el apoyo gubernamental dado a luchadores contra regímenes contrarios a Washington, o por el temor a desestabilizar a sus principales aliados latinoamericanos, mediante acciones muy enérgicas que incidieran en las cúpulas políticas.
Los principales beneficiarios de esta geopolitización de la lucha antidrogas, esto es la subordinación de ella al conflicto este-oeste, fueron los barones de la droga. Su habilidad para acomodarse a los designios geopolíticos norteamericanos ha sido calificada por algunos autores como pragmatismo político, en tanto otros la consideran una manifestación de un crudo maquiavelismo.
Hacia 1984, cuando ya se había logrado conectar el tráfico de drogas con el puente aéreo establecido por los servicios de inteligencia norteamericana, para abastecer de armas a la contra a través de aeropuertos costarricenses, Pablo Escobar solicitó a su contacto, Román Milián Rodríguez, explorar la posibilidad de comenzar operaciones relacionadas con drogas en Nicaragua, documentarlas, y luego usar esta información para negociar una amnistía con los Estados Unidos.
La administración Reagan era enemiga de los narcotraficantes, pero lo era mucho más de los comunistas. Algo similar ocurría con la opinión pública norteamericana hasta 1987. Gran parte de la estrategia defensiva de los cárteles de la droga estaba basada en esta constatación. La propia legislación antidrogas de 1986 facultaba al Presidente de los Estados Unidos a posponer las sanciones a los países no cooperadores, cuando a su juicio estuvieren en juego los más altos intereses nacionales.
A principios de 1988, esto empezó a cambiar. En una encuesta de New York Times/CBS News, el 48 por ciento de los encuestados indicó que el tráfico de drogas era el asunto más importante de la política exterior norteamericana, en tanto que un 22 por ciento opinó que era el tema de Centroamérica y el trece por ciento anotó al control armamentista.
Cuando se preguntó si era más importante poner alto al tráfico de drogas o apoyar a los líderes centroamericanos contra el comunismo, fue igualmente revelador que el 63 por ciento expresó la opinión de que detener el tráfico de drogas era la máxima prioridad, mientras que sólo el 21 por ciento creía que detener el comunismo era lo prioritario.
Narcotráfico y Guerra de Baja Intensidad
A medida que se profundizan las investigaciones, se hace cada vez más evidente cómo John Hull fue sólo el último eslabón de un plan de guerra no convencional (guerra total en defensa de la frontera ideológica) concebido en las más altas esferas de los aparatos de seguridad norteamericanos, que en Costa Rica tuvo como coordinador al embajador Tambs. La acción combinada de todos los elementos de esta cadena logró sustraer de la soberanía nacional una gran parte de la zona norte del país.
La guerra de baja intensidad, el incremento exponencial del narcotráfico y la soberanía restringida convergieron hacia mediados de los 80. A partir de 1987, la aprobación del Plan de Paz regional, impulsado por el presidente Oscar Arias, permitieron erradicar la guerra y rescatar importantes cuotas de soberanía nacional, pero no lograron extinguir la narcoactividad. Todo lo contrario.
La narcotización de la política costarricense
Aunque el interés por este tema se inició en 1985, como resultado del ingreso al país del narcotraficante mexicano Caro Quintero, aumentó a fines de 1986, a raíz de una serie de reportajes publicados por el periódico La Nación con implicaciones electorales que termiron por imprimir un cariz político al tema del narcotráfico.
En este primer caso comprobado de lavado de dólares en el país, los fajos de billetes estaban empacados y etiquetados como propaganda electoral del precandidato liberacionista Rolando Araya, lo que hizo naufragar las aspiraciones presidenciales de éste connotado dirigente del Partido Liberación Nacional, sin que valieran de nada su trayectoria como diputado y ministro, ni su condición de sobrino de otro líder de esa agrupación política: el presidente Luis Monge.
La imagen del partido Liberación Nacional se vio afectada después que se demostró la inocencia de Araya Monge, toda vez que el responsable del ilícito resultó ser Ricardo Alem, jefe de signos externos de esa misma agrupación política durante la campaña electoral que llevó al poder al presidente Oscar Arias.
La cuestión de la penetración de los carteles de la droga en las esferas políticas de la Nación comenzó a monopolizar la atención de los costarricenses cuando la primera comisión encargada por la Asamblea Legislativa para investigar el narcotráfico entregó su informe, en 1988.
Desde entonces y hasta el 14 de junio de 1989, día en que se votó el informe, los costarricenses constataron que antiguas y nuevas estrellas del firmamento político nacional perdían luminosidad ante cargos que, a veces eran acuerpados por correligionarios.
El segundo informe de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa reconoce desde que: en Costa Rica, se estaba presentando el fenómeno de la penetración del narcotráfico en los poderes del Estado. En otras palabras, ya hacia mediados de 1989 era público y notorio que la narcopolítica había sentado sus reales en la arena política costarricense.
Recientes confesiones de Alem en Miami afectan al poder legislativo al implicar a los ex diputados Villalobos y Benavides, y a los actuales diputados Víctor Julio Brenes y Edelberto Castilblanco, todos del Partido Liberación Nacional; e, indirectamente, también afectan al poder ejecutivo, ya que tanto Villalobos como Brenes ocuparon viceministerios en administraciones anteriores de su partido.
Los nombres de Alem y Villalobos - jóvenes y ambiciosos políticos de Liberación Nacional - han estado en el centro del escándalo durante los últimos 10 años, primero como "lavanderos" de dólares y luego como traficantes de cocaína. La DEA y otros servicios de inteligencia norteamericanos se han empeñado en reconstituir las conexiones del narcotráfico con cada uno de los tres poderes del Estado costarricense.
Como resultado de sus hallazgos y de la forma y oportunidad de presentarlos, cada uno de esos poderes ha perdido credibilidad ante los ojos de los costarricenses, al mismo tiempo que se debilita la confianza en los partidos, en la clase política y en la democracia.
Destacan las alusiones hechas por Alem sobre el magistrado de la Corte Suprema Rodolfo Piza Escalante, a quien los medios de comunicación asocian con círculos dirigentes del Partido Unidad Social Cristiana y uno de los magistrados más influyentes de la Sala Constitucional.
Conclusiones sobre narcotráfico, soberanía y seguridad
La introducción del narcotráfico en Costa Rica y su penetración en los partidos políticos y en los poderes públicos, se da como resultado de la desarticulación, por parte de la DEA, de la ruta que conduce la droga a través del Caribe y, por tanto, de la necesidad imperiosa de los cárteles de establecer una ruta alterna; la facilidad de acceso aéreo y marítimo a su territorio y, sobre todo, la extrema debilidad de sus fuerzas de seguridad; la tendencia de la burguesía nacional de promover la inversión extranjera sin cuestionar su origen; y la práctica de los partidos mayoritarios, de aceptar ayudas económicas para campañas electorales, por parte del gobierno y empresarios panameños.
La utilización cada vez más frecuente de la lucha antidrogas con fines políticos y electorales, que esta práctica se haga sentir en las luchas internas de los partidos políticos mayoritarios, sin que se establezca con claridad quién proporciona la información y quién decide el momento de su utilización, debilita la confianza en la democracia.
La experiencia de los últimos años indica que no sólo los narcotraficantes violan la soberanía nacional, al irrespetar el espacio aéreo y marítimo de Costa Rica, y al corromper a políticos y miembros de los poderes públicos, sino que también, y en mucho mayor grado, lo hacen los cuerpos de seguridad norteamericanos, tanto cuando se dedican a combatir el narcotráfico como cuando deciden promoverlo o al menos tolerarlo, por supuestos imperativos de seguridad nacional.
La campaña de desprestigio que recientemente se ha iniciado en contra de uno de los magistrados de la Sala Constitucional, más que apuntar a la erradicación de la corrupción, está orientada a desestabilizar a una institución nacional que, al subordinar el poder constituido al poder constituyente, ha logrado captar una cuota importante de poder político. Al mismo tiempo, por mandato de su ley constitutiva, debe defender, entre otros, el principio constitucional de soberanía ante la creciente tendencia del gobierno norteamericano a globalizar la justicia, sobre todo cuando se trata de perseguir delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Esta postura norteamericana tiene como referentes los supuestos, percepciones e intereses de funcionarios y académicos estadounidenses, inmersos en las teorías realistas del poder, según las cuales, el sistema internacional tiene una naturaleza anárquica y conflictiva, por lo que la potencia hegemónica debe llenar el vacío causado por la inexistencia de una autoridad supranacional.
La militarización de la lucha antidrogas en Costa Rica es improbable, no sólo por carecer de ejército, sino, principalmente, por que los medios de comunicación y los partidos políticos coinciden en señalar que la solución para este problema radica en la modernización, coordinación y mejoramiento de los distintos cuerpos policiales; y, desde luego, en la búsqueda de cooperación internacional en esta materia.
A juicio de Estados Unidos, la militarización únicamente se justifica en los países productores de coca y cocaína, pues sólo allí esta actividad ilícita involucra a una parte significativa de la población nacional; y se da, además, la convergencia de los siguientes factores (del todo ausentes en la Costa Rica actual): una tradición milenaria en el cultivo de la coca, falta de otras opciones económicas y existencia de guerrillas que sustraen, del control del Estado, partes importantes del territorio nacional.
Han cambiado las percepciones del gobierno norteamericano, que lo llevaron en la década del ochenta a militarizar la lucha antidrogas; actualmente, Washington está más interesado en los aspectos económicos del problema de las drogas que en la creación de mecanismos para su erradicación por la vía militar. Por tal razón, los futuros cursos de acción, al menos en el caso de Costa Rica,estarán asociados con confiscación de bienes, identificación de estructuras financieras vinculadas con el narcotráfico y, especialmente, por una lucha frontal contra el lavado de dinero; es claro que ninguna de estas acciones requiere de un abordaje militar.
La narcoactividad: magnitud y principales manifestaciones
Costa Rica es un punto de tránsito para la cocaína que se trasiega desde Sudamérica a los Estados Unidos. En los últimos años, el país ha experimentado un notorio incremento en el consumo interno de drogas, particularmente crack, y, consiguientemente, se ha experimentado un aumento en los niveles de violencia delictiva. Existen indicios claros sobre que los bancos y la actividad turística nacionales son utilizados para lavar dinero proveniente del
narcotráfico.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el organismo que oficialmente ha hecho estas denuncias, agrega, en su último informe sobre esta materia, que en 1996 el país dejó de ser solamente punto de tránsito, para convertirse también en una base de almacenamiento de droga.
Es posible identificar en Costa Rica todas las manifestaciones de la narcoactividad. En el país están presentes todas las fases del denominado ciclo del narcotráfico: producción y fabricación, comercialización y tráfico, y encubrimiento del delito y reinversión. Sin embargo, no todas estas manifestaciones tienen la misma importancia. El almacenamiento y tráfico de drogas, de una parte, y el lavado de dinero, de otra, son sin duda los dos renglones más importantes de la narcoactividad en Costa Rica.
La Producción
La fase inicial del ciclo del narcotráfico, esto es, la producción y fabricación, está débilmente representada, por cuanto se trata del cultivo de marihuana para consumo interno. Esta producción se concentra en tres áreas geográficas donde la presencia del gobierno central es débil: las montañas de Talamanca, la frontera con Nicaragua y, principalmente, en la zona sur.
En los dos primeros casos, se trata de áreas rurales marginales, verdaderos bolsones de pobreza. El caso de la zona sur es distinto. Aunque también allí hay comunidades pobres,, principalmente en el área inmediatamente adyacente a la raya fronteriza con Panamá, el cultivo de la marihuana ha resultado ser un negocio tan lucrativo que algunos campesinos de la zona han dejado de trabajar los cultivos tradicionales para dedicarsea la producción de marihuana, según opinión del director de Control de Drogas. Esto, a pesar de que los principales beneficiados son los comerciantes y no los productores. En efecto, mientras los primeros venden el kilo de picadura de marihuana en un precio que oscila entre los 16 mil y 20 mil colones, apenas pagan a los productores unos 7 mil colones por esa cantidad de mercancía.
El cultivo de la marihuana en Costa Rica y en la región próxima a la frontera con Panamá tiende a dejar de ser una actividad económica complementaria de indígenas y campesinos pobres, destinada al mercado interno, para pasar a integrarse a las redes del narcotráfico internacional.
Comercialización, almacenamiento y tráfico
Como actores y principales protagonistas de esta integración de la producción local de marihuana de la zona sur a las redes internacionales del narcotráfico, interesadas en el trasiego de cocaína, cabe citar el caso de los cinco hermanos Vargas Hidalgo, conocidos ganaderos adinerados.
Esta familia constituye una buena ilustración del itinerario seguido por otros productores vendedores de marihuana. Ante la crisis de la actividad ganadera, se hicieron productores y comerciantes de marihuana para el mercado interno. Las altas tasas de ganancia que percibieron les permitieron financiar a otros productores para ampliar el área de cultivo.
Una consecuencia inmediata de tal ampliación es la extensión de las ventas a la zona norte de
Panamá. Allí entran en contacto con narcotraficantes interesados en utilizar los territorios de Panamá y Costa Rica como puntos de tránsito y almacenamiento de cocaína destinada a los mercados de Estados Unidos y Europa. La marihuana exportada y los servicios de trasiego y almacenamiento de cocaína se pagan parcialmente con crack, de modo que diversifican su oferta para el mercado interno.
La necesidad de mantener tal diversificación lleva a los comerciantes locales a asociarse con narcotraficantes extranjeros, que les garanticen el trasiego de marihuana y cocaína a través de la raya fronteriza con Panamá, y el aprovisionamiento regular de cocaína desde Colombia.
El tráfico y comercialización de la droga se ha diversificado con la aparición en este comercio de dos nuevas mercancías ilícitas: el crack, en 1991, y la heroína, en 1992. La cocaína traficada es la que representa los valores más altos de este comercio ilícito, seguida por la marihuana, droga de precio bastante inferior pero de amplio consumo en el mercado interno.
La relación cocaína-marihuana no es conflictiva o de competitividad; ambos tipos de tráfico son, más bien, mutuamente complementarios. Esto es así, no sólo porque la cocaína está dedicada mayoritariamente al mercado externo, en tanto la marihuana está orientada principalmente al interno, sino porque la irrupción del crack en este mismo mercado, y su utilización como medio de pago, ha creado las condiciones para que los
traficantes nacionales de marihuana establezcan alianzas estratégicas con los traficantes internacionales de cocaína.
En cuanto a la heroína, también de origen colombiano, nada indica que se mueva al margen de los circuitos ya conocidos del narcotráfico. Quizás la única diferencia la constituye el hecho de que, su tráfico por el territorio costarricense, tiene todavía un carácter experimental o exploratorio. Sin embargo, los decomisos hechos en 1996 y un informe norteamericano reciente, parecen indicar que la etapa de prueba ya ha sido superada.
Lavado de dinero
Los métodos más usados para lavar dinero son las inversiones directas, las transacciones de dinero a través de intermediarios no regulados, por ejemplo las casas de cambio y el envío de dinero; y, sobre todo, en el sector exportador. Según el Director General de la Policía de Control de Drogas y el Jefe de Estupefacientes del OIJ, en este sector el ilícito se oculta mediante subvaluaciones o sobrefacturaciones de mercancías.
Además se suele citar a la industria de la construcción y a la actividad turística como campos propicios para el lavado de dólares. En el primer caso, las sospechas se fundamentan en que empresarios advenedizos aceptan contratos muy por debajo de un margen razonable de ganancia. En el segundo, las dudas se suscitan por la evidente sobreoferta, que es fácil comprobar en el sector turístico; y por los nexos que algunos de esos empresarios tienen con narcotraficantes conocidos.
Aunque la actual legislación costarricense sanciona el blanqueo de dinero con penas que fluctúan entre ocho y veinte años de prisión, la policía y los fiscales tienen grandes dificultades en la investigación que intenta probar estos ilícitos. Esto es así, porque la normativa exige probar tanto el origen ilícito del dinero, como el conocimiento que el imputado tiene sobre ese origen.
Organicidad del fenómeno
Los factores que colocan a Costa Rica en lugares altos del ranking mundial de tráfico de drogas, elaborado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, son básicamente el lavado de dinero; el tráfico internacional de cocaína; y, últimamente, el almacenamiento de droga.
Sin duda, la organización criminal más poderosa para traficar droga desde Costa Rica ha sido la montada por John Hull, con el padrinazgo del embajador Lewis Tambs, como parte de la operación conocida como Irán-Contra. Uno de sus cómplices ha dicho que bastaba hablar con él para conseguir cualquier cosa en Costa Rica.
En el caso Alem, la política y los políticos juegan un papel central. A esta banda se incorporó Leonel Villalobos, viceministro y diputado liberacionista, miembro de la primera comisión legislativa antidrogas y cuasi Presidente de la Asamblea Legislativa. Inicialmente la banda se dedicó al lavado de dinero, pero al momento de ser detenido Alem, en Miami, la organización se ocupaba principalmente del tráfico internacional de cocaína. Asimismo, de sus declaraciones se desprende que Villalobos estaba interesado en avanzar hacia la fase de almacenamiento, y con ese propósito había hecho gestiones para comprar algunas fincas por cuenta de un socio colombiano.
Las declaraciones de Alem provocaron conmoción política; y con razón, porque en ellas se involucró a diputados, funcionarios municipales, cónsules, funcionarios del poder ejecutivo, una juez y un magistrado de la Sala Constitucional.
Legislación y narcoactividad
La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Ley número 7233, data de 1991. La actual ley de sustancias psicotrópicas, obedece a la necesidad de adecuar la normativa nacional a los convenios internacionales en materia de drogas.
La Ley establece un triángulo institucional básico para combatir y prevenir las diversas manifestaciones de la narcoactividad en Costa Rica. Dentro de este triángulo, se da claramente una especialización o división del trabajo. En el vértice superior, el Consejo Nacional de Drogas, en tanto ente rector, se ocupa de planificar y dictar políticas a escala nacional, y a supervisar y coordinar las acciones de los organismos subordinados. En la base, están el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, CICAD, que se ocupa de los aspectos represivos y de seguridad pública, y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, que orienta su accionar principalmente a aspectos preventivos y de salud.
El impacto del discurso antidrogas norteamericano en la legislación nacional y en los tratados regionales
Cualquier intento de evaluar la legislación costarricense, en materia de drogas, está condenada de antemano al fracaso, o al menos a permanecer incompleto, si no considera los discursos y acciones del gobierno norteamericano, y su relación con las políticas y acciones antidrogas implementadas por las agencias estatales de esa poderosa nación. Lo que se afirma para Costa Rica es también válido para los acuerdos y tratados regionales, y, en general, para todos los instrumentos jurídicos internacionales que se ocupan de la problemática de la narcoactividad.
Dado el carácter internacional de la narcoactividad, por una parte, la ilegalidad de las drogas no es definida por el derecho interno sino por una normativa internacional, en la cual el papel de los Estados Unidos es determinante. Por otra parte, el narcotráfico pone en relación diferentes lugares de consumo, producción y transformación de las drogas ilegales, por lo cual el papel de cada país o lugar es distinto al de los demás; los efectos de violencia son diferentes; las operaciones de blanqueo de dinero son complejas y su incidencia en las relaciones internacionales es muy notable.
Por ello, el margen de maniobra de los gobiernos, de los países productores y de los que sólo participan en el tránsito y almacenamiento, se ve limitado, pues deben hacer frente a la ilegalidad a la par de enfrentar las presiones de Estados más poderosos.
En la década de los ochenta, el problema de las drogas es identificado inicialmente por el gobierno de los Estados Unidos en términos de amenaza a la seguridad nacional. Luego se utiliza la calificación más amplia de amenaza a la seguridad regional, ya que se incorporan al discurso afirmaciones como el narcotráfico está socavando las bases morales de la democracia en América Latina.
De ese modo, surge la percepción de la incompatibilidad entre democracia y drogas. Una buena ilustración de esto es la Estrategia Nacional sobre Control de Drogas, presentada en 1989 por el presidente Bush, mientras se desarrollaba una campaña continental para resaltar el incremento del consumo al interior de los diferentes países y justificar la necesidad de militarizar la política criminal.
En 1988, con la activa participación de los Estados Unidos, se aprobó en Viena la Convención contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Fue en torno a este instrumento que se estructuró la nueva política que Washington utilizaría en los años siguientes.
En la década de los noventa se constatan cambios profundos en la forma de enfrentar el fenómeno de las drogas. El fin de la Guerra Fría, y el nuevo orden mundial que se instaura, determinan que el problema de las drogas se plantee como un reto a la seguridad global, debido a la naturaleza multinacional de la amenaza. La atención de las agencias especializadas ya no se focaliza solamente en la cocaína, sino que es atraída crecientemente por la heroína e,
incluso, por la marihuana.
La diferencia, respecto de la década anterior, es que ahora se admite que los actores del tráfico no están dedicados exclusivamente a una actividad criminal, sino que son empresas multinacionales que, aunque operan con mercancías ilícitas, tienen capacidad para introducirse e interactuar con mercados legítimos ya existentes. Por eso, el discurso oficial se torna fundamentalmente económico, que es complementado por un discurso geopolítico que versa sobre la seguridad contra el enemigo global. El discurso científico, por su parte, trata sobre la salud mundial y los peligros que le acechan.
La falta de regulación bancaria y la difusión de regímenes democráticos, se afirma, irónicamente están exacerbando la expansión global del problema de la droga. Por tal razón, se plantea la necesidad de fomentar iniciativas multilaterales globales, para lograr la cooperación internacional contra el lavado de dinero. Esta nueva prioridad es fácil de identificar no sólo en la Convención de Viena, sino en los instrumentos jurídicos suscritos por Costa Rica dentro del Sistema de Integración Centroaméricana, y, por supuesto, también en la propia normativa nacional en materia de drogas.
Un contrapeso a la tendencia globalizadora de la acción antidrogas lo constituye, en el caso de Costa Rica, la existencia de una vigorosa Sala Constitucional. Al adjudicarle la Ley de la Jurisdicción Constitucional el control exclusivo de la constitucionalidad, no sólo la ha dotado de un poder político que los miembros de los otros poderes resienten, sino que la obliga a asumir de oficio la defensa de la soberanía del Estado-Nación costarricense.
Esta Sala se ha consolidado y, con ello, ha fortalecido al poder judicial hasta tal punto, que inclusive, de hecho y de derecho, parece haberse convertido en el principal escollo para que, en territorio costarricense, las agencias norteamericanas se arroguen el papel de legisladores y jueces. Sin embargo, el poder que dimana de la potencia hegemónica es tan abrumador, que parece indicar que la voluntad nacionalista de la Sala no podrá subsistir largo tiempo.
Narcoactividad y Economía
La estructura económica de Costa Rica ha registrado un significativo cambio a partir de 1979. Este se ha visto reforzado por los ajustes estructurales establecidos en la década de los 80 y ha sido favorecido, y en cierta manera inducido, por tres modificaciones ocurridas en el contexto internacional: cambio en los patrones de consumo de los países desarrollados; modificación de la situación prevaleciente en Centroamérica, y creación de oportunidades para exportar hacia Estados Unidos y Canadá nuevos productos agrícolas de alto valor agregado.
El impulso industrial, generado en Centroamérica por el mercado común, fue interrumpido por la guerra civil dominante en la mayoría de los países de la región y por la pauperización de sus poblaciones. El retorno a la paz y, por ende, la habilitación del crecimiento económico, brindaron a Costa Rica un trampolín de desarrollo de la industria, estrangulada en los años precedentes por las limitaciones del mercado.
Antes de 1987, el tráfico internacional de cocaína estaba monopolizado en Costa Rica por la contra y los agentes de los servicios de inteligencia norteamericanos. Después, el país alcanzó un auge en la agricultura de cambio y la consiguiente expansión de la exportación de productos agrícolas no tradicionales. Esta actividad se inició con la exportación de plantas ornamentales, hacia los países desarrollados, y creó grandes expectativas sobre mejoramiento de la ocupación y de los ingresos agrícolas, entre quienes propician la modernización de la agricultura.
Dos hechos moderaron el optimismo generado a partir de los primeros embarques de ornamentales. En primer lugar, la acusación de los floricultores norteamericanos de que tales exportaciones estaban subsidiadas por el Estado costarricense y que, por lo mismo, constituían una forma de competencia desleal; y, en segundo lugar, el descubrimiento, por los servicios de inteligencia norteamericanos, de que parte de los capitales que se invertían en esta actividad provenían del narcotráfico.
El interés de quienes impulsaban la agricultura de cambio se extendió luego a la exportación de raíces y tubérculos. Desde entonces, no son infrecuentes los decomisos, en Estados Unidos, de embarques de esos productos agrícolas costarricenses con drogas ocultas.
Uno de estos decomisos, en noviembre de 1996, fue de 645 kilos de cocaína encontrada en las instalaciones de la empresa exportadora de yuca Comercializadora Agropecuaria Productico, localizada en Guácimo y representada por el dominicano José Vidal Castro Santana.
Esta firma, registrada en el Ministerio de Comercio Exterior desde 1992, enviaba hacia Nueva York millonarios cargamentos de cocaína. Así, mientras por embarques legales de yuca reportaba exportaciones por valor de 275 mil dólares, en 1995, y de 250 mil en 1996, sólo por los 645 kilos de cocaína decomisada, la banda jefeada por Castro Santana dejó de percibir alrededor de dos millones de dólares, ya que por cada kilo puesto en Nueva York el Cartel de Calí debía pagarle 3 mil dólares.
Turismo
Los ingresos, generados por los 500 millones de viajes al año que componen el mercado mundial del turismo a Costa Rica, sobrepasan los de cualquiera otra actividad de exportación no tradicional e, incluso, los de las dos exportaciones agrícolas tradicionales del país, esto es, el café y el banano.
Las inversiones extranjeras en este sector son cuantiosas y parecen haber sido inicialmente estimuladas por el incremento exponencial del valor del dólar, al que dio origen la crisis económica de 1979-1982. El auge de la economía, registrado en los años 1992-93, no fue generado por políticas expansionistas inducidas desde el Estado ni coincidió con alzas de precio del café o del banano, sino parece estar ligado, principalmente, al desarrollo del turismo.
Sin embargo, durante los últimos tres años el sector turístico no parece tan próspero: la oferta rebasa sobradamente a la demanda y, aún así, continúa la construcción de instalaciones hoteleras y turísticas.
Es precisamente esta incongruencia la que hace surgir la sospecha de que este anormal crecimiento del sector turístico sirve de pantalla para legitimar dinero proveniente del narcotráfico. Se refuerza esta idea cuando la prensa relaciona a una de las empresas extranjeras, que participa en la realización de proyectos turísticos, con narcotraficantes.
Las exportaciones invisibles y la metamorfosis del dinero de la droga
El impacto de la narcoactividad sobre la economía costarricense se da básicamente en dos de las fases del ciclo del narcotráfico: el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero. De ser correcta la información del periódico La Nación, anualmente se trasiegan, por territorio nacional, cerca de 40 mil kilos de cocaína lo que querría decir que las bandas de narcotraficantes de Costa Rica obtienen un ingreso anual de 120 millones de dólares, a razón de tres mil dólares por kilo.
Los narcotraficantes usan preferentemente dinero líquido, lo que demuestra que no se exagera cuando se dice que los traficantes de droga estarían literalmente ahogados en billetes, si no transformaran sus ganancias en instrumentos financieros de fácil manejo.
La tasa de ganancia de esta actividad ilegal es tan elevada, justamente como resultado de la represión que se ejerce contra ella, que ninguna otra actividad económica, legal o ilegal, podría disputarle esa posición de privilegio.
Una consecuencia inmediata de esta inusual tasa de ganancia y del dinamismo del correspondiente mercado, es que una parte considerable del capital ganado con la droga tiende a salir del circuito del narcotráfico para buscar lugares de inversión más seguros. De esa manera, capitales ilegales en su origen terminan sirviendo para desarrollar actividades económicas perfectamente legales.
Costa Rica no es la excepción; el país participa tanto en la economía ilegal de la droga como en la legalización y blanqueo de los capitales que aquella origina. A los ingresos anuales por trasiego, debe adicionarse el monto por comisiones que obtienen quienes se dedican al lavado de dólares.
Respecto a este último punto, dos referencias pueden ser de utilidad. Una es la confesión de Alem de que, en aproximadamente diez o doce años, logró lavar 16 millones de dólares. Otra es la investigación sobre Unigiros Internacional, empresa que estaba en capacidad de lavar más dos millones y medio de dólares al año.
Aunque parte de esos dineros debían transferirse al exterior, dada la participación de extranjeros en las bandas, no cabe duda que el remanente invertido en el territorio nacional debió tener un peso considerable en la economía de un país pequeño como Costa Rica.
Cuantificar el impacto con precisión es tarea imposible por ahora. Por lo menos eso es lo que se admite en el texto del decreto que crea la Comisión Nacional para el Control y Represión del Lavado de Dinero en 1996. A lo más que se puede llegar, dadas las deficiencias jurídicas e institucionales de que adolece Costa Rica, es a tratar de identificar cómo es blanqueado el dinero procedente del narcotráfico.
De acuerdo con el International Narcotics Control Strategy Report, de Estados Unidos, en Costa Rica el lavado de dinero en las actividades bancarias y turísticas sigue constituyendo un serio problema. Es precisamente por esto que, en esa materia, las autoridades norteamericanas prestan mucha atención a este país.
La prioridad que le asignan, Medium-High, es menor que la otorgada a Colombia, México y Venezuela, High Priority, pero mayor a la concedida a dos de los más importantes productores de coca: Bolivia y Perú, Medium Priority. Dineros provenientes del narcotráfico son introducidos al país y convertidos en moneda nacional, para luego ser depositados en cuentas corrientes. Narcotraficantes que simulan ser empresarios adquieren CATs, esto es, certificados de abono tributario, diseñados especialmente para promover las exportaciones. En abril de 1997 trasciendió a la prensa una investigación a 63 empresas nacionales, sospechosas de utilizar los CATs para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
La reciente liberalización del sistema bancario nacional facilita el lavado de dinero, al permitir el cambio de dólares en bancos comerciales y otras instituciones financieras no sometidas a controles rigurosos.
El financiamiento de la lucha contra las drogas, riesgo de militarización?
Es cuestionable la naturaleza y orientación de la ayuda que Estados Unidos otorga a Costa Rica para combatir el narcotráfico. En primer lugar, la ayuda prestada se condiciona a la voluntad del país receptor para implementar un programa de ejecución de la ley contra los traficantes de narcóticos.
Resulta paradójico que la ayuda contra el narcotráfico para un país que carece de ejército, y se ufana de ello, sea presentada por el embajador de los Estados Unidos como asistencia militar. Esto es más evidente, si se toma en cuenta que la suma de la ayuda en los renglones de Entrenamiento y Educación Militar Internacional y Asistencia Militar es más alta que la correspondiente al renglón de Antinarcóticos.
Para Estados Unidos, la expresión guerra contra el narcotráfico ha dejado de ser una simple metáfora. El Gobierno norteamericano visualiza el narcotráfico como un problema de seguridad y define los términos de esta seguridad en función de la amenaza de las drogas en los niveles social, económico y militar.
Desde 1981, cuando se aprobó la Public Law 97-86, las fuerzas armadas norteamericanas han adquirido un papel más relevante en la lucha antinarcóticos, mediante labores de interdicción, comunicación, inteligencia, transporte y logística. Asimismo, el presupuesto del departamento de Defensa para tareas vinculadas al control y combate de estupefacientes ha aumentado en los últimos años.
Si la lucha contra el narcotráfico tiende a ser enfocada como una verdadera guerra por el gobierno norteamericano, para los ojos de Washington el caso de Costa Rica no tiene la importancia que sí tuvo durante la Guerra de Baja Intensidad librada en el istmo centroamericano. Ni Costa Rica tiene, en esta nueva guerra, el papel clave que históricamente le correspondió desempeñar en la anterior.
Cualquier intento de invocar la guerra contra el narcotráfico para atraer hacia Costa Rica flujos de ayuda externa similares a los que permitieron al presidente Monge remontar la crisis económica de 1979-82 están condenadas al fracaso.
Insistir unilateralmente en el volumen de la ayuda sin cuestionar su naturaleza, implica arriesgar márgenes importantes de autonomía nacional. Identificarse con los objetivos de seguridad de Washington significaría, para Costa Rica, aceptar la prioridad de lo militar, abandonar su tradición civilista y poner en entredicho su soberanía.
En cuanto a los recursos que aporta el Estado al combate al narcotráfico, se debe aclarar que, de los tres programas antidrogas que financia, sólo uno, el Programa Nacional de Drogas, tiene carácter preventivo y está adscrito al Ministerio de Justicia. El énfasis en lo represivo explica por qué este programa preventivo fue el último en crearse.
Lucha contra el Uso no Autorizado de Drogas es un programa represivo a cargo del Ministerio de Gobernación, Y el de Control de Drogas, que es al que más presupuesto se asigna, lo ejecuta la Dirección General de Drogas del Ministerio de Seguridad.
La ayuda norteamericana a las actividades antidrogas es muy superior al total de las partidas consignadas en el presupuesto nacional. Es obligación preguntarse si esta contribución norteamericana impone el concepto de seguridad de Washington, con su marcado sesgo militarista.
De 1988 a 1991, el presupuesto asignado a los programas antidrogas apenas representó un 2,3 por ciento del presupuesto de los Ministerios de Gobernación, Seguridad y Justicia. Entre 1992 y 1995, se elevó al 3,45 porciento, para recuperar el nivel anterior en los tres años siguientes.
Como este pico está asociado con un incremento extraordinario del presupuesto del programa de Lucha contra el uso no autorizado de drogas, cuya responsabilidad recae sobre la Guardia Rural, todo parece indicar que el propósito de este incremento presupuestario era combatir básicamente el cultivo y tráfico de marihuana. Y aunque esto implicaba apartarse de las prioridades de Washington, interesado básicamente en contrarrestar el tráfico de cocaína, en la consecución de las metas de este programa, se pusieron en evidencia los riesgos de confiar el entrenamiento de la fuerza pública a instructores norteamericanos.
Los cambios en la estructura institucional y presupuestaria de los aparatos de seguridad se dan en el plano de los programas antidrogas; de estos, el mayor es la desaparición del programa de Lucha Contra el Uso No Autorizado de Drogas y, al mismo tiempo, el reforzamiento del segundo programa represivo, esto es el de Control de Drogas.
Los presupuestos de ambos programas sumaron 125 millones de colones en 1995. Ahora, sólo para el programa de Control de Drogas se asignaron 205 millones, en 1996, y 245 millones de en 1997. A juicio del Ministro del ramo, con estas modificaciones, sin descuidar las obligaciones que tiene nuestro país en el marco de la lucha contra el tráfico internacional de drogas, se ha fortalecido el papel de esta unidad con respecto al cultivo, tráfico y consumo de drogas en el territorio nacional.
Otro cambio importante, y potencialmente de interés para la contención de la narcoactividad, es la creación de la Policía de Fronteras, a la que, en los presupuestos de 1996 y 1997, se ha dotado de una proporción significativa del presupuesto de seguridad del Estado. Asistida por la Sección Aérea y la Dirección de Vigilancia Marítima, la Policía de Fronteras tiene por función primordial defender la soberanía y la integridad territorial de la Nación, tanto en lo que respecta a sus fronteras terrestres, como marítimas y aéreas. Con la creación de este cuerpo, explica el ministro que gestó esta modificación, se elimina las ambivalencia que en el pasado afectó a la Guardia Civil, cuerpo que podrá en adelante concentrarse fundamentalmente en las tareas de seguridad ciudadana.
Pero esta declaración ministerial crea algunas dudas sobre el propósito último de esta
reorganización institucional. Pareciera que el ejército, expulsado por la puerta por Figueres Ferrer en 1949, quisiera volver por la ventana. Una de las interpretaciones que admiten las palabras del Ministro, es que se quiere provocar una división de funciones en el seno del aparato represivo costarricense, de manera que, mientras algunos cuerpos asumen exclusivamente tareas policiales, otros retoman las funciones que tradicionalmente han correspondido a instituciones castrenses.
Esta hipótesis resulta aún más verosímil si se consideran otros dos hechos. Primero, que la reforma institucional incluye la resurrección y fortalecimiento de la Dirección de la Reserva de la Fuerza Pública. Con esta ley se consolida la situación legal de la Reserva Nacional, al incorporarla con deberes, obligaciones y responsabilidades iguales a las fuerzas regulares dentro de su estatuto voluntario, lo que, paradójicamente, tiende a asemejarla a un servicio militar obligatorio, desde el momento en que civiles son sometidos a disciplina militar, son adiestrados en áreas que lindan con lo militar o son militarizados del todo.
Esto parece desprenderse de un documento oficial en el que, aparte de hacer mención de una capacitación policial básica para estos civiles, se lee que se han impartido varios otros cursos de capacitación, como: Antidrogas, Contrainsurgencia, Seguridad Vial, Control de Disturbios, Táctico Soldado Individual, Formación de Instructores y Sobre Ametralladoras Browning.
El segundo hecho que se debe considerar es el trueque de pertrechos de guerra y armas con el gobierno de Israel, por un valor de 720 mil dólares, y la posterior compra, al mismo gobierno, de otra partida de armas por un valor de 695 mil 89 dólares. Esta operación fue declarada secreto de Estado por el gobierno de Figueres Olsen.
La resurrección del ejército en Costa Rica es improbable. A una parte de la fuerza pública
costarricense se le quiere organizar a imagen y semejanza de Carabineros de Chile, esto es, como un cuerpo de policía militarizada. A favor de esta hipótesis existen algunos indicios, dos de los cuales son la presencia de instructores de Carabineros dentro de la Fuerza Pública y la existencia de un informe evaluativo de esta fuerza, elaborado por oficiales chilenos de alta graduación, en el que se recomienda enviar a oficiales costarricenses a capacitarse a Chile, a la vez que se ofrece capacitar en Costa Rica a efectivos de menor graduación. Otro indicio es un segundo informe sobre la fuerza pública, en 1993, elaborado por dos funcionarios del Ministerio de Policía de Israel.
Mercedes Muñoz, costarricense, y Rodia Romero, chileno, investigadores universitarios. Versión condensada de su informe.