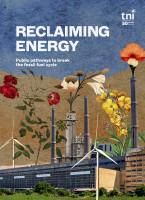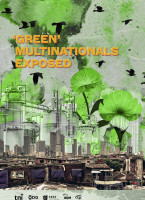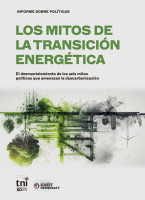Escritos sobre democracia hídrica Las políticas públicas y la gestión comunitaria del agua en América Latina
América Latina tiene una rica historia de prácticas comunitarias de gestión del agua. La forma democrática en que estos servicios hídricos se diseñan preservan los ecosistemas locales y satisfacen todas las necesidades. A pesar de los sucesivos embates que estas estructuras han sufrido históricamente y en la actualidad, las organizaciones comunitarias del agua y el saneamiento siguen siendo una solución viable y en crecimiento.
A mucha gente le parece evidente que el agua es un bien común. Sin embargo, las luchas que se destacan en este artículo demuestran que si no existiera una organización constante para que ese derecho sea reconocido, a la vez que se prestan servicios de agua de forma independiente, las victorias legislativas en América Latina en las últimas décadas nunca se habrían conquistado.
Este artículo destaca las prácticas hídricas locales pero federadas de toda América Latina, sus continuas batallas legales y las formas en que las colaboraciones público-comunitarias pueden fortalecer aún más estas iniciativas.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
Resistir los despojos coloniales y republicanos
La población de América Latina desarrolló sistemas hidráulicos complejos y una rica cultura hidrosocial. La conquista y la colonización europeas trajeron el despojo y el acaparamiento de tierras y agua por parte de las haciendas que fundaron los colonos. La investigación sobre la gestión hídrica durante el dominio colonial nos permite vislumbrar un panorama de conflicto, lucha y pragmatismo, con la renegociación constante de las condiciones en relación con la distribución y el acceso al agua.3,4
A lo largo del siglo XIX, las reformas liberales socavaron los fundamentos de la propiedad comunal de la tierra, individualizándola sobre la base de la "propiedad legalmente protegida". Este proceso generó grandes acaparamientos de tierras.5
El sistema actual de gestión comunitaria del agua es heredero de un largo linaje de estrategias organizativas, muchas de ellas basadas en usos y costumbres que resistieron los despojos coloniales y republicanos.
En la segunda mitad del siglo XX, los Estados latinoamericanos comenzaron a crear instituciones para la gestión hídrica. En la década de 1960, los Estados nación iniciaron una serie de políticas públicas para adoptar una gobernanza centralizada del agua. Se crearon instituciones gubernamentales para gestionar el recurso, junto con algunas empresas estatales. La expansión de estos servicios básicos tuvo el impulso principalmente de organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como de la Alianza para el Progreso, una iniciativa de Estados Unidos que formaba parte de una estrategia de control geopolítico continental contra el fantasma del comunismo. Sin embargo, ante las dificultades que implicaban la centralización de los servicios, las estrategias gubernamentales consistieron en regular y estandarizar la autogestión. Fue durante este período que las OCSAS asumieron un protagonismo mayor en la gestión pública.
En las décadas de 1980 y 1990, los programas de ajuste estructural, dictados por las organizaciones financieras multilaterales, promovieron la descentralización de la gestión estatal y la participación privada,6,7 con el objetivo de privatizar los servicios públicos. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Chile, cuyo Código de Aguas (aprobado en 1981) definió el agua como una mercancía y privatizó las aguas subterráneas y otras fuentes hídricas.
Pero también hubo ejemplos de resistencia eficaz, donde las organizaciones comunitarias desempeñaron un papel clave en la prestación de servicios de agua sin el afán de lucro del sector privado. La lucha más conocida ocurrió en Cochabamba, Bolivia, donde en el año 2000 estalló una "guerra del agua" como reacción a la privatización de la empresa municipal de suministro de agua de la ciudad. Terminó con la victoria, tras la expulsión de la transnacional estadounidense Bechtel y el compromiso de tratar el agua como un derecho humano y no como una mercancía, lo que determinó la derrota de las políticas impuestas al país por el Banco Mundial.
Estas luchas han apuntalado un movimiento pujante de servicios hídricos liderado por organizaciones de base e indígenas. Según la UNESCO, en 2022 existían alrededor de 180 000 OCSAS en América Latina y el Caribe, que prestaban servicios de agua a 80 millones de personas.8 Este número demuestra la importancia de la gestión comunitaria y el desborde de lo público Estatal en el continente.
Sostener las organizaciones comunitarias para crear bienes comunes
El acceso al agua es precario para mucha gente en América Latina y, en muchos casos, queda a cargo de la gestión individual. Acarrear agua desde fuentes distantes y comprarla en camiones cisterna es algo cotidiano. Esto implica altos costos en dinero y tiempo, además del riesgo de contaminación de las fuentes y de un consumo insuficiente.
Asimismo, el trabajo relacionado con el agua suele estar feminizado. Dentro de la división de roles que impone el capitalismo patriarcal, las tareas relacionadas con el cuidado (de niñas, niños y personas ancianas, etc.) y la casa (alimentación, agua, limpieza, etc.) se asignan a mujeres de todas las edades, por lo que la provisión del agua es responsabilidad casi exclusiva de mujeres y niñas.
Esta realidad se observa en distintos casos a lo largo de América Latina. Por ejemplo, antes del establecimiento del sistema de gestión local llamado Asociación Comunal de Agua Potable las Mesas y Sálamo (ACAMESAL) en El Salvador, las mujeres y las niñas debían caminar más de dos kilómetros para buscar agua. Mientras tanto, en Bolivia, en el caso del Comité de Agua Potable y Saneamiento de Pilancho, en la provincia de Carrasco, o de la organización de base Lomas del Pagador, en la ciudad de Cochabamba, la falta de agua significa mayores obligaciones y deberes para las mujeres. Esto brinda una pista sobre el por qué las mujeres están a la vanguardia de la planificación y el armado de los sistemas comunitarios de agua, que incluye la gestión de los procesos materiales y políticos para ejecutarlos.
Las OCSAS surgen de la voluntad de buscar caminos colectivos para resolver una necesidad específica transformando la vida de las comunidades. La Junta de Agua de General Farfán es un claro ejemplo del impacto que generan las organizaciones relacionadas con el agua. Este sistema comunitario se ubica en la frontera entre Colombia y Ecuador y se convirtió en un espacio de encuentro, inclusión y unidad en torno a la necesidad del agua. Allí, migrantes y población local producen la gestión en común del recurso mediante redes asociativas comunitarias y decisiones sobre cómo gestionar, distribuir y convivir con el agua. La junta de aguas es un punto de confluencia y buena vecindad entre los habitantes de esta zona fronteriza, otrora lugar de conflicto militar entre los dos países y actualmente, como toda zona fronteriza, lugar de tránsito y comercio informal.9 La principal herramienta para esta tarea es la asamblea, misma que habilita a las personas a decidir en conjunto sobre las prioridades compartidas, mediante la deliberación y formas acordadas de participación y trabajo colectivo.10 Así, las OCSAS se convierten en centros de encuentro y producción de decisiones políticas que trascienden a la gestión del agua. Sin embargo, así como la asamblea es la principal herramienta y espacio para la gestión comunitaria, su mantenimiento en el tiempo es uno de los mayores desafíos. La capacidad de resistir el desgaste producido por el ritmo de la vida social y las obligaciones colectivas puede ser decisivo para la existencia de un sistema comunitario.
A nivel técnico, los sistemas comunitarios cumplen dos funciones principales: la administración financiera (pagos, multas, cortes) y la reparación de defectos o ampliación de redes (fontanería). Ambas son esenciales para el funcionamiento del sistema, y requieren de actualizaciones constantes.
Con respecto a la construcción de infraestructura, en la gran mayoría de los casos, el trabajo comunitario es fundamental para poder acceder a financiación solidaria que permita la adquisición de equipos y materiales. La organización de las tareas es diversa y en general se basa en sistemas de turnos, a donde representantes de las familias deben asistir y prestar su colaboración, como se observa en el Comité Phalta Orko y la organización territorial de base Lomas del Pagador, en Bolivia. Nuevamente, se pudo observar que el trabajo de apoyo a las asambleas, la organización de las actividades comunitarias y la gestión de la administración recae principalmente en las mujeres.
Las asociaciones federales de OCSAS son otro componente esencial de la gestión comunitaria. Forman una parte importante del ecosistema de gestión del agua y contribuyen a su defensa y apoyo. Las OCSAS individuales supervisan y mejoran el cuidado de las cuencas hidrográficas, y generan sinergias comunitarias para mejorar la gestión técnica y administrativa, a veces también con la participación de las autoridades públicas locales. A un nivel más político, las entidades en red articulan y canalizan las demandas y problemas de las organizaciones de base, al agrupar los problemas en común y promover soluciones conjuntas. En este sentido, actúan como representantes ante el Estado en caso de conflictos.
Las dificultades en la defensa de la gestión comunitaria
Una de las principales tensiones en el campo de la gestión hídrica es la relación contradictoria que existe entre la defensa de la autonomía y la fuerza controladora del Estado. En la segunda mitad del siglo XX se sucedieron muchos intentos de centralización de la gestión del agua mediante la absorción de las organizaciones autónomas de agua comunitarias y, cuando eso no era posible, con la imposición de normas, controles y exigencias. A la vez, el giro neoliberal hacia la descentralización también intentó privatizar la gestión pública y comunitaria. Esta doble presión hace de "lo público" un concepto complejo.11
En varias instancias, las poblaciones han resistido y rechazado procesos de municipalización de los sistemas comunitarios. Por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, la Junta Administradora de Agua Potable 7 de Julio, perteneciente a la Parroquia 7 de Julio, funcionaba como parte del municipio local. Esto la hacía dependiente de las autoridades en el poder y, en este caso, provocó una mala administración. En respuesta, la comunidad luchó para que la Junta de Agua se independizara administrativamente. En 2005, esto se logró con muy buenos resultados. La gestión comunitaria es ahora más transparente y eficiente, lo que permitió ampliar su zona de cobertura y los ingresos correspondientes.
La Junta de Aguas de General Farfán experimentó una situación similar. Su éxito llamó la atención del Gobierno municipal, que intentó absorberla. Las autoridades locales lanzaron una campaña de desprestigio para convencer a las familias de que el sistema debía pasar a manos de las autoridades locales. Sin embargo, surgieron dudas con respecto al nuevo modelo de gestión y la participación social dentro del mismo, por lo que se rechazó la cooptación municipal y se mantuvo la autonomía de la Junta.
En Cochabamba, Bolivia, el departamento municipal propuso la represa de Misicuni como solución a la escasez de agua. El proyecto tuvo dificultades con las normas de construcción y la infraestructura de distribución en un contexto de formas heterogéneas de gestión hídrica. La propuesta era crear grandes empresas municipales para recibir el caudal de agua. Las cooperativas y los comités de agua rechazaron esa opción porque implicaría la absorción y pérdida de sus sistemas comunitarios. Además, las comunidades temían la imposición de precios y la destrucción de sus formas de organización.12
El control y supervisión por parte de los Estados y sus instituciones plantea otro problema para las OCSAS. Las regulaciones propuestas no suelen respetar su realidad ni su carácter no comercial y comunitario, sino que se basan completamente en la gestión pública como una cuestión de "eficiencia".
En El Salvador, la Asociación Comunal de Agua Potable de las Comunidades Tihuapa Norte y Tlacuxtli (ASCATLI) logró avances técnicos considerables, como el uso de tecnologías de software libre para recopilar datos sobre el consumo de agua, cartografiar el territorio y gestionar la facturación. Sin embargo, teme que la nueva Ley General de Recursos Hídricos, que prohíbe la privatización del agua, "burocratice" la gestión comunitaria al exigir permisos y licencias que son prácticamente imposibles de conseguir.13
En Chile, a pesar de la privatización del agua, se mantuvieron mecanismos de apoyo y reconocimiento legal a las organizaciones de Agua Potable Rural (APR) a través del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, hasta la aprobación de la ley de 2020, las pequeñas asociaciones comunitarias no calificaban para recibir ese apoyo institucional porque no cumplían con los criterios de "rentabilidad social".14 Esto sucedió con el proveedor de agua potable rural El Manzano, en la comuna de Petorca. Como no recibió apoyo a través de los canales oficiales, fue asistido por la Unión de Agua Potable Rural de la Cuenca del Río Petorca, junto con la Oficina de Asuntos Hídricos de la municipalidad. La colaboración de estas organizaciones (una alianza comunitaria y una institución pública aliada) fue fundamental para superar las barreras regulatorias que le negaban el apoyo a la asociación comunitaria.
Los modelos de colaboración público-comunitaria pueden apoyar a las OCSAS
A pesar de las dificultades que surgen de la cooptación mencionadas anteriormente, como en el ejemplo de El Manzano, existen muchas experiencias buenas de modelos público-comunitarios. El apoyo legal y financiero que brindan entidades municipales a las OCSAS es un factor importante en muchos modelos de gestión hídrica comunitaria en América Latina. Por ejemplo, las OCSAS Phalta Orko, Olimpo o 3 de Noviembre, en Bolivia, y la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), en El Salvador, cuentan con diversas formas de apoyo municipal, como la construcción de infraestructura, apoyo logístico o contable y, en algunos casos, la creación de una red institucional que permite a los proyectos operar bajo su amparo. Estas colaboraciones facilitan la creación de una articulación público-comunitaria en la división del trabajo, la administración y la supervisión.
Las colaboraciones público-comunitarias también adoptan la forma de cogestión. Un ejemplo es la Junta de Agua Bajo San Miguel, en Ecuador, que transformó una iniciativa municipal fallida en una organización autónoma con apoyo municipal. En Bolivia, tras conflictos y negociaciones, la organización territorial de base La Vertiente logró la cogestión de la distribución municipal del agua en la ciudad de Cochabamba.
A pesar de estos buenos ejemplos, el Estado no siempre atiende las necesidades de las comunidades gestoras del agua. En muchos casos, la centralización es un problema porque pasa por alto las dimensiones éticas y políticas de las organizaciones comunitarias, que son demasiado complejas para encajar en un sentido de "administración" simplificado. También es evidente que cuando las iniciativas público-comunitarias respetan la toma de decisiones colectiva, y desarrollan formas nuevas de trabajo y coordinación que respetan las funciones existentes, la colaboración puede funcionar bien y fortalecer la vida institucional y la gestión hídrica.
Naturaleza, territorio, cambio climático y gestión comunitaria del agua
La crisis climática se acelera y los ecosistemas se resienten en todo el planeta mientras los Gobiernos latinoamericanos insisten en que el "consenso de los commodities"15 es el camino principal para el desarrollo económico.
En algunos casos, existe una relación directa entre el extractivismo, el cambio climático y la creación de sistemas hídricos comunitarios. En Bolivia, el Comité de Agua Potable y Saneamiento Pajpani Centro surgió en respuesta a la caída del sistema municipal. El sistema había colapsado debido al agotamiento de sus pozos, a su vez consecuencia del aumento de las temperaturas.
En El Salvador, una comunidad desplazada por la tormenta tropical Ida en 2009 fundó la Asociación Comunal de Agua Potable de San Blas. La construcción del asentamiento nuevo dio lugar a la organización en torno al agua.
El Comité de Agua Potable Rural El Manzano, en Chile, surgió a raíz de la grave escasez de agua en su comuna, Petorca, en la zona de Valparaíso. La minería y el uso indiscriminado de agua por parte de la industria agrícola provocaron esa tragedia.16 El agotamiento de los pozos obligó a muchas organizaciones de agua potable como El Manzano a desarrollar alternativas, como la financiación solidaria y la búsqueda de apoyo de organizaciones matrices comunitarias del agua.
Las luchas comunitarias contra los ataques de las industrias extractivas y para proteger las fuentes de agua son evidentes en muchos países latinoamericanos. A diferencia de muchos sistemas de gestión pública, que tienden a distanciar a los consumidores de sus realidades socioambientales, las OCSAS están al tanto y son activas en su defensa.
En Ecuador, la junta de agua Jaguar 2 cumplió un papel fundamental en el cuidado ambiental, mediante la conservación y la reforestación. También se opuso a actividades hidrocarburíferas cerca de sus fuentes. De manera similar, frente a la amenaza de la contaminación del agua por proyectos industriales locales, la Junta Administradora del Sistema de Agua Cantón Tepeagua en El Salvador presentó dos demandas ante el Juzgado Ambiental para cesar los permisos de extracción de piedra.17 En la Asociación de Comunitarios del Acueducto Rural Carrizal, en República Dominicana, los sistemas de agua también sirven como defensa de las tierras agrícolas, parques naturales y áreas de recarga hídrica. Asimismo, en Colombia, el acueducto Aguas Cristalinas Los Soches se estableció para proteger el agroparque Los Soches, manteniendo su carácter agrícola en una zona urbanizada.
Estas experiencias muestran la cruda realidad en la que se desarrolla la gestión comunitaria del agua. Una legislación desfavorable, actividades extractivas voraces y problemas climáticos crecientes se combinan para generar un contexto hostil en el que la gestión comunitaria persiste y lucha por sobrevivir gracias a su capacidad organizativa y a la necesidad inalienable de agua que tiene la gente.
Batallas jurídicas por una mejor interfaz público-comunitaria
En los últimos años se sucedieron importantes iniciativas regulatorias por parte de organizaciones comunitarias en busca de reconocimiento y mejor cooperación entre los ámbitos público y comunitario. Las batallas jurídicas en torno al agua constituyen un espacio conflictivo, con múltiples intereses en juego, como se verá a continuación.
El Salvador
Las juntas de agua en El Salvador han librado una larga lucha. En general, y desde hace décadas, el comportamiento del Estado fue perjudicial para las comunidades rurales. Las políticas neoliberales relativas a la descentralización y la inversión privada a menudo han empeorado las condiciones para las OCSAS. Además, debido a la falta de apoyo institucional a la gestión rural y comunitaria del agua, junto con la guerra civil (1979-1992), el Estado carga sobre si una grandeuda con la población salvadoreña por no cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos relativos a los servicios públicos.
Los movimientos sociales son parte integral de las conquistas legislativas en El Salvador. Durante más de 15 años las comunidades exigieron una ley general de aguas.18 Gracias a campañas eficaces se pudo presentar el proyecto de la Ley General de Recursos Hídricos, que se aprobó en diciembre de 2021. La ley reconoce el agua como un derecho humano y prohíbe su privatización. A pesar del progreso alcanzado, algunas organizaciones la consideran insuficiente y su reglamentación y aplicación siguen siendo objeto de disputa.
El primer punto de conflicto fue el intento –hasta ahora infructuoso– de imponer un cobro básico por el agua tanto a empresas como a OCSAS, sin diferenciar el tipo de uso. Actualmente, organizaciones sociales como la Red Nacional de Juntas de Agua y el Foro del Agua señalan que los requisitos para ser reconocidos como OCSAS son costosos y difíciles de cumplir.19 Existe el temor de que el proceso de formalización complique el de por sí complicado panorama de titulación de tierras, en el que se está creando un registro formal de propietarios de la tierra y qué derechos tienen sobre ella –un problema que padecen numerosas Juntas de Agua. De las más de 2500 OCSAS en El Salvador, solo 439 están registradas, según el Foro del Agua.20
Además, aunque se reconoce al agua como un derecho fundamental y se prohíbe su privatización, la ley establece que se pueden otorgar concesiones de 15 años a quienes utilizan grandes volúmenes, como empresas e industrias.21 Finalmente, también existe un problema de representación institucional, ya que de los 14 miembros que integran la Autoridad Salvadoreña del Agua, solo uno es representante de la sociedad civil.
Chile
En Chile, la Ley N° 20998, publicada en 2017, brinda un marco legal para los servicios sanitarios rurales. La ley comenzó a discutirse en 2008 y se implementó en 2020.22 A pesar de los años de debate, la aplicación de la ley reveló grandes deficiencias y la necesidad de reformas
Los principales puntos de preocupación para las organizaciones de agua rural en Chile son el requisito de registrar sus OCSAS y las formas de supervisión. Las organizaciones rurales de agua potable se formalizan a través del Ministerio de Obras Públicas, que tiene varias funciones, entre ellas la supervisión técnica y financiera. En muchos casos, las normas propuestas no solo son caras y difíciles de cumplir, sino que su incumplimiento podría poner en peligro a la organización misma, arriesgando una intervención y toma de control por parte de terceros. Así, la mala aplicación de la ley podría erosionar el carácter del servicio comunitario, reemplazándolo por un enfoque empresarial.23
En respuesta, las organizaciones comunitarias reunidas en la asociación nacional de APR de Chile propusieron modificar la ley 20998. El Gobierno progresista de Gabriel Boric inició la Mesa Única Nacional de diálogo entre actores institucionales y comunitarios para acercar la ley "a las realidades rurales y respetar la identidad de la gestión comunitaria".24 Hasta la fecha, los diálogos lograron redactar la modificada ley 21520, en la que se realizan ajustes regulatorios para hacerla más viable y reflejar mejor la situación real en la que se encuentran los gestores comunitarios de agua rural.
Ecuador
En Ecuador, la Constitución de 2008, durante el Gobierno progresista de Rafael Correa, reconoció a la “naturaleza o Pacha Mama” como sujeto de derechos, prohibió la privatización del agua y señaló la necesidad de una gestión exclusivamente pública o comunitaria (artículos 314-318). Sobre esta base, desde hace años se discute un proyecto de ley de aguas llamado Ley Orgánica Intercultural del Uso, Gestión y Protección de los Recursos Hídricos. Las negociaciones reabrieron la posibilidad para mejorar la relación entre los sistemas comunitarios y las entidades públicas. En 2022 se realizaron reuniones entre el Gobierno nacional (a través del Ministerio del Ambiente) y organizaciones vinculadas a la gestión del agua para discutir el proyecto de ley.
La Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Gestión del Agua del Ecuador recomendó modificaciones que beneficien a las OCSAS: apoyo técnico y financiero, subsidios para electricidad, líneas de crédito blandas, reversión de concesiones en zonas de recarga hídrica (donde el agua superficial se infiltra en el suelo y recarga los acuíferos), creación de un fondo público de inversión para agua potable, y reconocimiento de las asociaciones y federaciones comunitarias de agua.25
Además, en 2023, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentó su propio proyecto de la ley, que destaca la distribución justa del agua y el cuidado de los ecosistemas, fuentes y cuencas de los que depende el ciclo hidrosocial. La Confederación propone que un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua dirija la Autoridad Única del Agua (art. 64), con lo que espera asegurar la participación activa de la sociedad. Esta propuesta también destaca, en su declaración de principios (art. 7), la autoorganización y autogestión, el pluralismo jurídico y la interculturalidad, lo que enfatiza el respeto y cuidado de la dimensión simbólica y la conexión espiritual entre las comunidades indígenas y los cuerpos de agua en sus territorios.26
Colombia
En Colombia, a diferencia de los países mencionados anteriormente, la lucha actual no es por una ley general de aguas, sino por una ley específica para sistemas comunitarios. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia trabaja en esta propuesta desde 2011, en asambleas, talleres y reuniones. En 2024 se realizó un encuentro entre representantes de las OCSAS y miembros del Senado para discutir la iniciativa.
El proyecto propone un marco legal para la gestión comunitaria del agua. El objetivo general es garantizar los "derechos fundamentales y colectivos de las comunidades organizadas" en torno al agua. La propuesta exige una participación justa, efectiva y real en las políticas hídricas para democratizar la gestión del agua y valorar la gestión comunitaria y su real contribución a los ciclos hidrosociales del país.
Se propone que forme parte de "los planes, programas y proyectos relacionados con la conservación y restauración de los ecosistemas esenciales al ciclo hídrico". El proyecto de ley también habilita el apoyo público mediante programas que fortalezcan los sistemas comunitarios a nivel municipal, respeten la autonomía de las organizaciones y quepermitan la coparticipación en la gestión de microcuencas.27
Bolivia
En los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia (2009-2024) se aprobaron leyes, reformas y programas que buscaban encarar y fortalecer los sistemas hídricos comunitarios urbanos y rurales. Pero también surgieronnuevos ebates y posibles conflictos.
La ley vigente, la Ley de Aguas del año 1906, quedó obsoleta, es ineficaz y está desfasada de los sistemas jurídicos nuevos.28 Desde 2011, las organizaciones reunidas en la Cumbre Nacional del Agua promovieron el Proyecto de Ley Marco de Agua para la Vida. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y su discusión sigue estancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El retraso puede deberse a los intereses en juego relacionados con la forma en que la ley afectaría las concesiones de agua para actividades industriales y extractivas, así como las disposiciones ambientales que podrían aplicarse como consecuencia de la norma.
Reflexiones finales, inquietudes principales y posibles caminos a seguir
Las experiencias y reflexiones que se presentan en este artículo sobre los caminos que tomaron las OCSAS en América Latina muestran la compleja relación existente entre los Estados y la gestión comunitaria del agua. En primer lugar, las políticas hídricas de los Estados se realizan bajo la presión de entidades financieras multilaterales, industrias extractivas y mercados internacionales injustos. En segundo lugar, la imposibilidad histórica de centralizar la gestión del agua dio paso a una situación desigual donde el Estado actúa más como supervisor que como entidad de apoyo y coordinación.
Las políticas públicas durante mucho tiempo encararon la gestión comunitaria como un problema por resolver en el futuro y no como una solución sostenible a los problemas hídricos vigentes. Sin embargo, gracias a la lucha constante de las organizaciones por la justicia hídrica, las OCSAS ahora son más relevantes y se expresan en defensa de sus intereses mediante batallas jurídicas para reorientar y ampliar los marcos de gestión comunitaria de los Estados.
A pesar y mas allá de los programas gubernamentales, los marcos institucionales y las regulaciones, las OCSAS mantienen una presencia importante en América Latina. Las OCSAS son guardianas del derecho humano al agua, a menudo en contextos adversos de pobreza, guerra, desplazamiento y sequía. El hecho de que las OCSAS sigan respondiendo a la necesidad de agua a pesar de contextos a veces hostiles demuestra su autonomía, que exige respeto. Es por esto que las OCSAS se enfrentan a la gobernanza vertical que tiende a contribuir a estos contextos.
Se destaca la participación de las mujeres en la organización, defensa y construcción de los sistemas comunitarios, a la vez que también asumen la responsabilidad cuando falta el agua. Sin embargo, esto es una consecuencia de la feminización de las tareas reproductivas. Hace falta una mayor democratización y equidad en el trabajo hídrico, junto con los demás trabajos necesarios para sostener la vida humana, entre ellos el cuidado infantil, la educación, la atención sanitaria y las tareas domésticas.
En el presente, la combinación de crisis climática con el desenfreno de las industrias extractivas, que la provocan y agravan, tiene enormes repercusiones en la gestión comunitaria del agua. La reducción de los recursos hídricos, consecuencia de la sobreexplotación y la sequía, ya es causa de conflicto entre comunidades, sistemas públicos y entidades privadas.
Las organizaciones comunitarias de agua federadas cumplen una función fundamental en el desarrollo de propuestas legales desde las bases que reflejen la realidad de las OCSAS. Estas asociaciones reconocen la importancia del papel que desempeñan las OCSAS en el suministro local de agua, contribuyen a su mejora técnica y administrativa, y, sobre todo, habilitan la participación política en la toma de decisiones.
Las OCSAS son una respuesta a la necesidad de agua y exigen que se mantenga su autonomía organizativa, en el entendido de que la gestión hídrica también forma parte de la vida política de las comunidades y sus territorios, especialmente en el medio rural.
La noción de "pluralismo jurídico" invita a reflexionar sobre un enfoque basado en derechos en función de cómo se interpreta social e institucionalmente el derecho humano al agua. Si se entiende que el Estado es el garante de los derechos humanos, las comunidades locales corren riesgos relacionados con la propiedad de las fuentes. Además, la posible centralización de la gestión del agua podría generar conflictos de interés entre los sistemas comunitarios y las entidades estatales.
Así, el pluralismo jurídico plantea la consideración de los usos y costumbres en la gestión del agua, es decir, formas basadas en el pragmatismo, la tradición, el apoyo mutuo y el constante establecimiento de acuerdos (y desacuerdos). Estas prácticas determinan al agua como un bien común, el vínculo social y político con el medio ambiente, entre lo humano y lo no humano. La gestión comunitaria del agua como la conocemos es heredera de estas formas. La intervención del Estado, como consecuencia de su deber sobre el agua, puede así obstaculizar ciclos hidrosociales que responden a dinámicas culturales propias.30
Como se afirma en la propuesta de una nueva ley comunitaria de agua en Colombia: "El derecho humano al agua se defiende y recrea desde una concepción multidimensional que incluye el derecho individual al agua –que siempre hemos asociado al derecho a la vida– a la dignidad; pero también el derecho a la autogestión y el derecho colectivo a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas esenciales al ciclo hídrico".31
¿A quién le pertenece el agua? ¿Quién toma las decisiones sobre ella? Las organizaciones comunitarias del agua en América Latina buscan responder estas preguntas mediante la democratización de la toma de decisiones, el respeto por la autonomía, el trabajo arduo en situaciones adversas y la lucha constante contra las imposiciones, los despojos y el cambio climático.