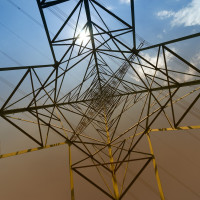La industrialización verde como desconexión en la era del (neo)colonialismo verde Hacia una política industrial verde centrada en las personas
Topics
Regions
El pasado 8 y 9 de octubre, Montevideo celebró la Iniciativa Uruguay Sur, un espacio destinado a repensar la política industrial verde y las finanzas internacionales desde la perspectiva del Sur global. El evento fue organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Transnational Institute (TNI) y el sistema de las Naciones Unidas en Uruguay (ONU Uruguay). Hamza Hamouchene comparte algunas de sus reflexiones en el marco de esta discusión.

Una conversión no tan nueva
Se están dando discusiones importantes en torno a la política industrial verde en un contexto regional y mundial de resurgimiento de debates teóricos y políticos sobre estrategias de desarrollo en el marco de la transición energética y la descarbonización de la economía. En estas discusiones se concibe a la (re)industrialización y la planificación del Estado como herramientas de políticas públicas fundamentales para superar los obstáculos históricos del capitalismo periférico.
En medio de la cacofonía en torno a la política industrial verde proveniente de diversos ámbitos del Norte y el Sur global (pero fundamentalmente del primero), de académicos y responsables de la elaboración de políticas a organizaciones filantrópicas y de la sociedad civil, resulta crucial:
- Contextualizar las discusiones para entender de qué se trata toda esta “incitación al discurso” y a qué fines e intereses materiales responde.
- Recordar a las diversas partes interesadas y a otras partes pertinentes que las discusiones y los debates en torno a la industrialización no son nuevos, especialmente en el contexto de experiencias de descolonización y “desconexión” anteriores en el Sur global en las décadas de 1950 a 1970. Quizá lo que es nuevo es el aspecto “verde” y de “descarbonización” en el contexto de la crisis climática.
- Tener cuidado con los peligros y los riesgos de reproducir el statu quo en términos de las desigualdades mundiales, en el cual una pequeña minoría mundial se apropia del valor y se permite la creación de nuevas zonas de sacrificio en nombre de la sostenibilidad.
Aclarar los términos
Cuando leí la breve descripción del panel en el que participé como orador, dos aspectos me llamaron la atención.
El primero es el uso del término “competitividad”, que el Sur global debería aparentemente procurar. Supongo que no hay un daño inherente en ser competitivo, pero creo que es importante cuestionar el pensamiento dominante que tiende a ver la historia únicamente como una competencia. Desde esa perspectiva, el atraso y la pobreza del Sur global son simplemente consecuencia de sus propios fracasos; perdimos; otros ganaron. Pero, para parafrasear al escritor uruguayo Eduardo Galeano «ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos». La historia del subdesarrollo de América Latina y de otras regiones es una parte integral de la historia del desarrollo del capitalismo mundial.
El segundo aspecto que me llamó la atención y que me hizo reflexionar un poco más es la frase: «asegurar una inserción soberana en las cadenas de valor de materiales/minerales estratégicos». Esto parecía ser una especie de oxímoron o contradicción. ¿Cómo ocurrirá esta inserción? Y, por ende, la palabra «soberana» que intenta calificarla. Y, ¿quién se encarga de la inserción? ¿Con qué fin y para quién se producirán estos materiales fundamentales? Nuevamente, las palabras de Galeano en Las venas abiertas de América Latina resultan acertadas.
Un marco aún pertinente
Entonces, ¿cómo aseguramos que lo que se nos ha brindado por naturaleza no esté condenado a la apropiación del imperialismo? Y, ¿cómo aseguramos que todo deseo o anhelo de un patriotismo económico no termine siendo rápidamente neutralizado por los instrumentos neocoloniales?
El líder revolucionario burkinés Thomas Sankara dijo: “Quien te alimenta, te controla”. Y añadiría que “quien crea tus máquinas y fabrica lo que utilizas todos los días puede esclavizarte”. En ese sentido, argumentaría que es importante reexaminar el legado del marco teórico del sistema del dependencia mundial y sumarse a destacados activistas académicos como Samir Amin y su concepto de “desconexión”.
Desconexión
En este contexto de capitalismo de monopolio globalizado que está sesgado contra el Sur global, la idea de que el Sur puede “ponerse al día” es una ilusión. En cambio, Samir Amin argumenta a favor de la “desconexión”, que significa crear economías nacionales que respondan a las necesidades de desarrollo interno, y no a las demandas de las empresas y los mercados internacionales. En ese sentido, la “desconexión” implica abolir las formas dominantes de propiedad privada, considerar a la agricultura como elemento central de la economía (soberanía alimentaria), la industrialización, el dominio de la tecnología, y rechazar el acaparamiento de tierras y recursos en nombre del “desarrollo” orientado a las exportaciones. No es aislamiento económico, sino una ruptura con la lógica de dominación imperialista.
Estas cuestiones deberían atraer más atención, especialmente en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y geoeconómicas caracterizadas por un giro mundial hacia la política industrial proteccionista, incluido en el Norte global. Algunos lo han descrito como la nueva guerra fría verde entre Occidente y China, que ofrece oportunidades, pero también plantea riesgos y amenazas a países y poblaciones del Sur global. La consolidación de un mundo multipolar puede ofrecer algunas oportunidades para que los países del Sur global intenten la desconexión, pero para ello se necesita una integración política y económica regional y relaciones sur-sur que no estén subordinadas al imperio.
A 70 años del momento de Bandung, el reto al que nos enfrentamos es cómo reconectarnos con un proyecto emancipador de ese tipo y cómo ponemos en funcionamiento una desconexión (verde) como política de los excluidos y desposeídos, que se articule mediante el poder estatal en medio del calentamiento global. Debemos demostrar que una visión de este tipo puede estar a la altura de los retos de articular y elaborar propuestas concretas en favor de alternativas justas que cuestionen las prácticas extractivistas y las dinámicas neocoloniales. Únicamente un enfoque de este tipo puede permitir a los pueblos y los países del Sur global romper el ciclo de dependencia, cuestionar su inserción subordinada en la economía mundial y ascender en la cadena de valor mediante políticas industriales verdes justas, democráticas y centradas en las personas.