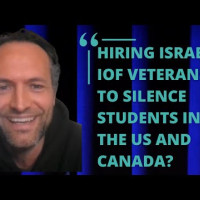El circo de la complicidad académica Un espectáculo tragicómico de evasión en el escenario mundial del genocidio
¡Pasen y vean el gran espectáculo de la academia, una deslumbrante función donde la neutralidad, la ética y la responsabilidad moral se hacen malabares a la perfección! ¿Cortarán por fin las universidades sus lazos con las instituciones israelíes, o nos ofrecerán otra asombrosa acrobacia moral?

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
Primer acto - El arte de caminar por la cuerda floja: neutralidad, libertad académica e integridad institucional
Con un gesto florido, el maestro de ceremonias descorre el telón. Se aclara la garganta, se quita el sombrero y anuncia el primer acto, dirigiendo la mirada del público hacia los artistas que se disponen a caminar por la cuerda floja. Vestidos con togas académicas, se preparan para alcanzar la lejana plataforma al otro extremo, donde afirman que se encuentra la «verdad objetiva», libre de sesgos y prejuicios.
Cada artista se aferra a una larga barra de equilibrio de la neutralidad mientras recorre la delicada línea entre el empuje de los hechos empíricos y la atracción de las normas morales. «La búsqueda del conocimiento –claman sin vacilar– debe permanecer pura e imperturbable, sin que la moral y la ideología interfieran en nuestro juicio. Las universidades son apolíticas: no tomamos partido». La barra de equilibrio, firmemente agarrada por cada equilibrista, le protegerá de las fuerzas desestabilizadoras de la subjetividad mientras avanza por la línea divisoria.
Pero, pronto su equilibrio empieza a tambalearse y la barra resulta inadecuada bajo el peso de la realidad. Por supuesto, al fin y al cabo, las universidades nunca son realmente imparciales a la hora de seleccionar proyectos de investigación, elegir colaboradores o asignar fondos. Cada decisión está impregnada de valores, desde la defensa de la «diversidad y la inclusión» y la «descolonización» hasta la promoción sutil de los intereses de las empresas multinacionales. Estas decisiones son todo menos neutrales.
Mantener la ilusión intacta, hilo a hilo
El público se vuelve inquieto cuando empieza a ver que los artistas esquivan también las incómodas injusticias estructurales –el racismo, la explotación, el patriarcado, la corporatización–, cada uno equilibrando su peso sobre la cuerda, lo que hace aún más inestable su precaria actuación. La tensión aumenta a medida que el público se pregunta cuánto tiempo más podrán mantener este frágil desequilibrio.
Algunas personas curiosas del público echan un vistazo tras el telón, deseosas de descubrir el secreto que mantiene en movimiento un acto tan inestable. Se encuentran con una bulliciosa escena tras los bastidores: administradores, equipos jurídicos, comités... todos mueven afanosamente los hilos de la actuación, tejiendo juntos una compleja red de conexiones que impiden que se derrumbe. Algunos hilos son gruesos y visibles: acuerdos de financiación, declaraciones públicas, investigación en colaboración; otros son delicadas telarañas formadas por acuerdos tácitos y enredos históricos. Entre los hilos fundamentales que mantienen unida esta actuación se encuentran las colaboraciones con instituciones israelíes: proyectos de investigación, asociaciones entre docentes y afiliaciones profundamente arraigadas en el funcionamiento de la universidad.
El público se queda boquiabierto al descubrir que la barra de la neutralidad enarbolada ostentosamente por los artistas nunca fue más que un accesorio, una distracción para ocultar las fuerzas reales que están en juego. El momento de la revelación hace sacudir la actuación. Los artistas se balancean precariamente y su equilibrio se resquebraja.
Libertad para mí, no para ti
El maestro de ceremonias reaparece rápidamente y, en un movimiento desesperado por salvar el espectáculo, lanza el escudo de la libertad académica hacia los artistas. El escudo cae en sus manos solo para estabilizarles momentáneamente. «¡Cortar los vínculos pondría en peligro la libertad académica, la libertad de colaborar con quien queramos!», insisten.
Pero a medida que el público se inclina, ve los detalles en el escudo. En manos de los artistas, este escudo no es una herramienta para defender a las personas silenciadas en espacios represivos o para preservar la justicia. Es más bien un espejo cuidadosamente pulido para desviar preguntas y verdades incómodas, lo bastante brilloso como para cegar momentáneamente a los curiosos.
El público queda preguntándose: ¿la libertad de quién está realmente en juego? y dudando de las apasionadas declaraciones de los artistas sobre sus derechos inalienables, en contraste con la cruda realidad que se vive más allá de la carpa del circo. Durante decenios, las políticas israelíes han obstaculizado sistemáticamente el acceso de la población palestina a la educación, erigiendo barreras discriminatorias que se extienden desde las aulas hasta el terreno internacional. Las universidades palestinas enfrentan obstáculos implacables para establecer colaboraciones; sus esfuerzos son cercenados por los controles militares y las restricciones burocráticas. La destrucción de instituciones educativas, que culminó con el bombardeo sistemático de las 12 universidades de Gaza, supone una escalada hasta extremos inimaginables de la campaña para aniquilar el conocimiento.
Incluso dentro de Israel, la supresión de la disidencia se extiende a su propia comunidad académica. Quienes critican las políticas del Gobierno –ya sean de origen israelí, palestino u otro– enfrentan cada vez mayor represión. Dentro del propio Israel, la investigación sobre temas políticamente sensibles como la Nakba de 1948 es silenciada y borrada del discurso académico y de los planes de estudio debido al peso del control sionista sobre la educación.
Con estas realidades como telón de fondo, el escudo de la libertad académica se desintegra en el aire, dejando al descubierto que los artistas instrumentalizan el concepto sólo para justificar la continuación de sus propias colaboraciones.
El equilibrio entre integridad y complicidad
Como el escudo de la libertad académica les falla, los equilibristas se tambalean y su actuación está al borde del colapso; entonces se aferran desesperadamente a otro recurso: la bandera de la integridad institucional, que ondea en el toldo de la carpa. En un último intento, levantan la bandera y gritan: «Puede que el Gobierno israelí oprima al pueblo palestino, pero en las universidades israelíes la situación tiene más matices». Durante un breve instante, los equilibristas se mantienen erguidos.
Pero a medida que el público se acerca, la ilusión se desvanece rápidamente: las universidades israelíes están profundamente entrelazadas con los mismos sistemas de opresión que los artistas soslayan. Integrantes de la academia palestina, israelí y de otros países, junto a organizaciones de derechos humanos, llevan mucho tiempo denunciando que las universidades israelíes alimentan el colonialismo de asentamiento, el apartheid y la ocupación militar.
Tomemos como ejemplo el caso de la Universidad de Tel Aviv. Esta universidad no solo desarrolló la «Doctrina Dahiya» –una brutal estrategia militar destinada a infligir un daño desproporcionado a la infraestructura civil–, sino que apoya orgullosamente las operaciones militares en curso que aplican esta estrategia en Gaza. Estudiantes de ingeniería de esta universidad se han jactado de crear tecnologías como las «cámaras para perros» que las unidades del ejército utilizan directamente en los ataques contra Gaza. Por su parte, el Instituto Technion suministra excavadoras armadas para demoler viviendas palestinas y tecnologías de vigilancia para el muro de separación ilegal. El programa Talpiot de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que vincula la investigación militar con el trabajo académico, es una muestra de la complicidad de estas instituciones en la opresión del pueblo palestino. Además, la Universidad Hebrea, como otras, construyó partes de su campus en terrenos que la comunidad internacional considera ocupados ilegalmente. Aun frente a las implacables atrocidades cometidas en Gaza, la mayoría de los rectores de las universidades israelíes han respaldado abiertamente la agresión militar, al mismo tiempo que se han negado a denunciar los crímenes de guerra y las violaciones del derecho internacional cometidas por su Gobierno.
A medida que la verdad se revela con todo su peso, la bandera de la integridad institucional se despedaza en las manos de los equilibristas. El agudo escrutinio del público les hace tambalear en la cuerda. Entonces, la intrincada malla de alianzas que antes se ocultaban tras los bastidores es lanzada rápidamente sobre la sala, justo a tiempo para frenar la caída de los artistas. En su lucha por recuperar la compostura, no se dan cuenta de lo profundo que han caído, enredados en los mismos sistemas de opresión que alguna vez fingieron desafiar. «¡Pero no apoyamos a toda la institución! –protestan– Nos enfocamos sólo en proyectos apolíticos de esas universidades, como la investigación del cáncer. ¿Qué puede haber de malo en ello?».
Sin embargo, aun estas colaboraciones aparentemente inocuas son hilos esenciales que mantienen unida la trama, visibles para todo el mundo e inseparables del contexto más amplio de las violaciones de los derechos humanos que estas instituciones sostienen desde hace décadas. Como señaló Hannah Arendt, la responsabilidad no es una mera cuestión de intención individual, sino de nuestra participación colectiva en los sistemas institucionales que perpetúan la opresión, más allá de si los controlamos directamente o no. Quienes trabajan dentro de estos marcos opresivos –tanto si se dedican a investigaciones vinculadas al ejército como a proyectos aparentemente “neutrales”– contribuyen a legitimar y apoyar instituciones que sostienen la exclusión y la violencia. Cada asociación, subvención e intercambio enreda aún más a nuestras universidades en esta trama que refuerza las estructuras de apartheid bajo la apariencia de neutralidad y alimenta directa o indirectamente la ocupación israelí de Palestina.
Voces progresistas, instituciones inamovibles
Los equilibristas, testarudos y reacios a abandonar sus racionalizaciones interesadas, buscan una última escapatoria: «No podemos romper los vínculos con las instituciones israelíes porque silenciaremos las voces progresistas en el seno de ellas.» La afirmación cae en saco roto, y el foco deja al descubierto sus evidentes defectos. La academia israelí progresista, insisten, ayudará a desmantelar el apartheid desde dentro, pero sólo si seguimos apoyando a las mismas instituciones que lo sostienen.
Pero ahora el público se da cuenta de la farsa. Hace 30 años, en esta misma carpa –o en una muy parecida– otros actores hicieron el mismo alegato. En aquel entonces, se amparaba al apartheid sudafricano bajo el pretexto de proteger las voces disidentes. Aquí y ahora, el resultado no es diferente. Repetir esta excusa durante decenios no ha servido para desmantelar ni el apartheid ni la ocupación israelíes, y la violencia sigue escalando hasta límites inimaginables en medio de las atrocidades masivas que se despliegan ante nuestros ojos. Las pocas voces disidentes en la academia israelí han sido expulsadas o están marginadas dentro de estas mismas instituciones; y aun así, insisten en exhortar al boicot y la desinversión, exactamente las acciones a las que nuestras universidades se resisten tenazmente.
Si algo nos ha enseñado la historia es que los cambios significativos no surgen del interior de las instituciones diseñadas para mantener la opresión, sino de la presión que se ejerce sobre ellas.
El boicot es considerado una herramienta de resistencia no violenta con una historia probada, desde la abolición de la esclavitud y el movimiento por los derechos civiles hasta la lucha contra el apartheid sudafricano. Como dijo una vez el líder de los derechos civiles Stokely Carmichael: «El boicot es el acto político más pasivo que se puede emprender». No rechaza la libertad académica; es una estrategia para exigir a los Estados y a las instituciones que cumplan sus responsabilidades de conformidad con el derecho internacional, sin dejar de apoyar a todas las personas que se oponen al apartheid y la ocupación.
Al rechazar la complicidad, el boicot amplifica las voces silenciadas por la opresión sistémica e impugna la injusticia arraigada, en lugar de aferrarse a la improbable esperanza de que un grupo pequeño y cada vez más marginado pueda reformar por sí solo un sistema colonial diseñado para resistir al cambio. Así como el boicot fue fundamental para desmantelar el apartheid sudafricano, sigue siendo una estrategia crucial y pacífica para confrontar el apartheid y la ocupación israelíes.
Indignación selectiva
Los murmullos en la carpa crecen hasta convertirse en interrupciones en toda regla cuando el maestro de ceremonias, percibiendo la tensión, intenta recuperar el control. Con un movimiento teatral de su bastón, se adelanta y anuncia: «Señoras y señores, ¡qué espectáculo tan inolvidable hemos presenciado! Pero, lamentablemente, ha llegado el momento de concluir este número. Después de todo, el espectáculo debe continuar». Su sonrisa vacila mientras su voz se esfuerza por aplacar el creciente descontento. «No insistamos ahora en los boicots», sugiere con un guiño, ansioso por evitar el tema inevitable.
Antes de que pueda continuar, una voz fuerte lo interrumpe: «Pero ¿no boicoteamos a las instituciones rusas tras la invasión de Ucrania?». Un murmullo de aprobación recorre la multitud y el escepticismo aumenta aún más. El maestro de ceremonias tartamudea: «Bueno, eso fue diferente. La guerra estaba más cerca de casa. El ataque ruso a Ucrania fue una grave violación del orden internacional. Nuestros países estaban directamente implicados como socios de la OTAN, y sentíamos la crisis humanitaria como algo personal. Además, no hacíamos más que cumplir órdenes superiores de nuestros Gobiernos».
Sus palabras caen en saco roto; la justificación se diluye bajo el creciente escrutinio del público.
La red de protección se tensa ahora bajo el peso de las contradicciones y el doble rasero que han quedado al descubierto. «Tal vez nos precipitamos con Rusia», dice uno de los equilibristas en un último y frágil intento. Pero ya es demasiado tarde. Una persona del público, incapaz de contener su frustración, lanza su zapato hacia el escenario, que cae justo en medio de la red. El zapato, sumado a todas las contradicciones, es demasiado: la red se rompe por la presión y los artistas caen de bruces sobre el suelo del circo.
Los focos se apagan, dejando los accesorios desparramados y el acto en ruinas. Lentamente, los equilibristas se levantan, con los rostros marcados por la confusión y la derrota, y recogen los objetos rotos antes de retirarse a los bastidores.
Un murmullo recorre el público: ¿conseguirá el siguiente número mantener unido el espectáculo, o las grietas serán cada vez más visibles?

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
Segundo acto - El mimo que nadie pidió: la diplomacia silenciosa y el apacible camino hacia la «paz»
Los focos vuelven a iluminar el centro del escenario, donde aparece un grupo de mimos con la cara pintada de blanco y la boca sellada con cremalleras invisibles. El público, que aún no se ha recuperado del caos del número anterior, cae de repente en un silencio inquietante. El maestro de ceremonias se endereza la chaqueta, da un paso al frente y su voz resuena con una floritura teatral: «Damas y caballeros, prepárense para el número más silencioso de todos, tan silencioso que habla más fuerte que las palabras».
El público intercambia miradas curiosas cuando los mimos comienzan su actuación, moviéndose impecablemente de forma sincronizada. Sus manos enguantadas de blanco gesticulan intrincadas negociaciones, elaborando de la nada soluciones invisibles. Sus rostros se contorsionan en expresiones exageradas de angustia y resolución, y cada movimiento es una muestra de «trabajo arduo»; todo sin pronunciar una sola palabra. Cada gesto está ensayado: es una representación del esfuerzo diseñada para ocultar la ausencia de cualquier resultado tangible.
«¡Miren! –declara orgulloso el maestro de ceremonias– ¡Incluso en silencio, la universidad sigue trabajando incansablemente por la paz!»
El arte del silencio atronador
El público se inclina hacia delante, observando atentamente cómo los mimos se mueven torpemente por el escenario, en una clase magistral de evasión. Ademanes exagerados apuntan a un horizonte imaginario donde simulan la paz, el diálogo y el entendimiento mutuo; plumas invisibles firman acuerdos no vistos que llaman a la paz; suenan teléfonos fantasmales con conversaciones ilusorias; gestos vacíos sugieren que se tienden puentes donde no los hay. La implicación es clara, o eso parece: las universidades están trabajando diligentemente detrás del escenario para fomentar la paz, ajenas a los ruidos de la violencia y la política.
«Esto –asegura el maestro de ceremonias– es la verdadera diplomacia.»
Pero pronto las cosa empieza a ponerse fea. A pesar de su actividad febril, los gestos de los mimos son insustanciales. Sus movimientos carecen de contexto, las manos dan forma a símbolos huecos de palomas, ramas de olivo, nociones abstractas de coexistencia, desconectadas de las duras realidades de la ocupación que sufre la población palestina. Ni un solo mimo reconoce las décadas de opresión sistémica, los humillantes puestos de control, las escuelas bombardeadas o los niños enterrados bajo los escombros. En lugar de ello, la actuación crea una ilusoria y fútil pantomima de diplomacia ajena a la realidad que existe fuera de la carpa del circo.
El silencio puede decir mucho, pero lo que revela es ensordecedor.
Entre el equilibrio moral y la evasión moral
Al percatarse de las expresiones de perplejidad del público, el maestro de ceremonias se adelanta y susurra instrucciones al oído de los mimos, que asienten con la cabeza y sacan de debajo de sus togas una serie de pergaminos de aspecto impresionante: ¡declaraciones de preocupación! Desenrollan lentamente los pergaminos: «Condenamos la violencia de todos los bandos», dice uno de ellos. En otro se lee: «La pérdida de todas las vidas es trágica». Un tercero levanta su pergamino aún más alto, con un mensaje igualmente vago: «Hacemos un llamado al diálogo pacífico y al entendimiento mutuo».
El público se lamenta: estas declaraciones están calando hondo, aterrizando con todo el peso de una pluma que cae. Envueltas en el barniz de la equivalencia moral, estas palabras dan paso a un silencio mucho más inquietante, que trasciende el silencio deliberado de los mimos. Es el silencio de la omisión: una ausencia que habla más que las palabras sobre lo que deliberadamente no se dice.
No se nombra al agresor, ni se reconoce la violencia sistémica que durante décadas ha asfixiado las vidas palestinas. Ni siquiera el más tímido llamado a lo mínimo: un alto el fuego, a pesar de las súplicas desesperadas de las universidades palestinas advirtiendo de que este mismo silencio ha permitido su destrucción. Ninguna mención al muro del apartheid que atraviesa las comunidades, a las colonias ilegales que se expanden sin control por Cisjordania, a los miles de presos políticos palestinos, muchos de ellos en “detención administrativa” sin cargos ni juicio, o al implacable bloqueo que ha convertido Gaza en una prisión a cielo abierto y ahora en un campo de exterminio.
En cambio, los mimos realizan su performance de absurda simetría, equiparando la piedra palestina con el tanque israelí, el ocupado con el ocupante, el colonizado con el colonizador.
La impaciencia de la multitud crece con cada gesto. Por fin alguien rompe el silencio orquestado y grita: «¿Por qué no dicen las cosas como son?».
El maestro de ceremonias, en un intento desesperado de recuperar el control, da un paso al frente con la voz tensa. «Ah… pero vean –gesticulando hacia el silencio deliberado de los mimos– ¡aquí es donde reside el verdadero poder: estamos trabajando incansablemente tras los bastidores para unir a la gente y crear una paz que trascienda la política!».
Antes de que el maestro de ceremonias pueda terminar su frase, uno de los mimos tropieza accidentalmente con el telón y deja a la vista una escena reprobable: figuras embozadas en togas de rector –algunos incluso con una sutil insignia de la bandera israelí– hacen de apuntadores que orquestan el espectáculo en susurros. Ajenos a su exposición, siguen guiando cada movimiento de los mimos.
La ilusión de la negociación pacífica se disuelve y deja al descubierto la verdadera coreografía: lo que está ocurriendo entre bastidores son delegaciones que discretamente refuerzan los vínculos académicos para asegurarse de que estas relaciones persistan, mientras los mimos sirven para distraer de la verdadera labor que tiene lugar fuera del escenario.
El silencio es el aval más rotundo
El silencio, que en su momento fue presentado como neutralidad y más tarde como un velo de pacificación diplomática detrás de la escena, vuelve a quedar plenamente al descubierto por lo que es: una estrategia deliberada para evadir la rendición de cuentas por la continua colaboración con instituciones cómplices del apartheid y la ocupación.
Lo que a primera vista se presentó como diálogo y entendimiento no es más que un espectáculo de complicidad para permitir que la distracción y la destrucción continúen sin cesar. Y muestra que el silencio de nuestras universidades siempre ha protegido a una de las partes, al tiempo que desviaba la atención del sufrimiento palestino mientras sus instituciones eran reducidas a escombros.
La verdad es innegable: el argumento de la diplomacia silenciosa por parte de las universidades no actúa como puente hacia la paz, sino como barricada contra la justicia.
Los mimos vuelven a las sombras; el coro creciente de abucheos del público acelera su retirada y llena el vacío que dejaron con su silencio. Sin embargo, aun cuando los abucheos se desvanecen, lo que realmente perdura no es el sonido, sino el peso de su negativa a actuar. Sus secuelas obligan al público a enfrentar la cruda realidad de que, cuando los mimos se retiran, el daño causado por la inacción permanece.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
Tercer acto - El truco de humo y espejos del mago: la crítica como herejía
La carpa se oscurece hasta convertirse en una luz roja que proyecta largas sombras sobre la pista. El maestro de ceremonias camina hacia el centro y esboza una sonrisa mientras dirige su bastón hacia un mago que espera entre bastidores. «Damas y caballeros –anuncia tras tomar aliento–, prepárense para un acto incomprensible, más allá de la realidad misma. Estamos a punto de presenciar algo que desafía toda razón: la transformación instantánea del conflicto en consenso. He aquí al maestro de la desaparición… no, de la unificación: ¡el Gran Armonizador!».
Con un gesto florido, se hace a un lado y conduce al mago al centro de la pista.
El mago da un paso al frente: su capa resplandece con símbolos de autoridad académica, y su birrete proyecta sabiduría y certeza. Con un gesto dramático del brazo, ordena silencio.
«Esta noche –comienza con voz suave y pausada– realizaré una hazaña revolucionaria. Una hazaña que disolverá todas las divisiones, todos los odios, toda la confusión. Tomaré algo que divide, algo que ha causado profundas grietas, y lo haré desaparecer...así de simple». Chasquea los dedos dramáticamente, preparando el escenario.
Señala en el centro de la pista una reluciente caja de acero de cuya base sale un humo tenue. «Este dispositivo simplifica las complejidades del mundo. Elimina las divisiones irreconciliables y deja tras de sí una unidad sin fisuras.» El público se inclina hacia delante, intrigado. «Pero para lograrlo, tengo que pedirles algo: que estén dispuestos a creer.»
El maestro de ceremonias pide voluntarios, pero antes que alguien dé un paso al frente, los focos se posan de repente en dos personas del público, como si la decisión ya estuviera tomada. El primero es un académico conocido por denunciar abiertamente la política sionista de Israel y por expresar a menudo en foros públicos su preocupación por el trato que recibe el pueblo palestino. El segundo es un firme defensor de las políticas de Israel, alguien que sostiene que cualquier crítica a la actuación del Estado es un ataque velado a la propia identidad judía.
El mago los saluda cordialmente y los guía hacia la caja.
«Ahora –declara– observen cómo transformo la división en unidad: crítica y conformidad, oposición y lealtad, disidencia y apoyo; en un instante transformadas en una misma y única entidad.»
Disidencia rebautizada, observancia recompensada
La caja cobra vida, vibrando y brillando suavemente. El mago manipula las palancas con manos que se mueven con precisión. Tras un chasquido y un clic, la caja se abre y revela una grotesca fusión: la mitad inferior del cuerpo del crítico se funde a la perfección con la mitad superior del defensor proisraelí.
Una espesa nube de humo se arremolina en el escenario, oscurece la mecánica del truco y le agrega un aire místico. El público se enfrenta a la extraña visión de dos cuerpos fusionados pero sutilmente desarticulados: las piernas del crítico fijas en su sitio, mientras que el rostro y el torso del defensor dominan la escena, atrayendo toda la atención del público.
«¡Contemplen! –exclama triunfante el mago– ¡Lo que era distinto es ahora uno e indivisible: crítica y conformidad, protesta y apoyo fundidas en una sola realidad sin fisuras!».
Cautivado por la ilusión, el público observa cómo las dos figuras hablan como una sola, con movimientos en espejo; pero la ligera disonancia entre sus cuerpos entremezclados permanece en el aire: una voz habla con confianza, mientras que la otra queda silenciosamente atrapada en la estructura del truco.
Con una hábil artimaña, el mago realiza el truco clásico: lo que parece ser la fusión de dos realidades distintas, aunque el verdadero efecto reside en su sutil entrelazamiento. Una es la realidad profundamente arraigada del antisemitismo, un tipo de odio profundo y duradero que ha perseguido a las comunidades judías durante siglos y que sigue manifestándose de forma insidiosa y abierta en la actualidad. La otra es una crítica legítima a las políticas del Estado sionista de Israel, que surge de la preocupación por la justicia y los derechos humanos.
Sin embargo, lo que el público ve es una amalgama tóxica, un inteligente engaño que difumina estas realidades distintas, haciendo casi imposible abordar la segunda sin invocar la primera. Esta conjunción calculada borra distinciones cruciales, y así silencia la disidencia y suprime el debate constructivo. De un plumazo, la crítica se convierte en intolerancia, y las verdades incómodas quedan fuera del ámbito del discurso aceptable.
El público se agita incómodo; el truco es deslumbrante pero profundamente inquietante.
A medida que la figura fusionada continúa allí de pie, se hace cada vez más evidente: sólo se permite hablar a la parte superior del cuerpo, que entabla una conversación con el mago, mientras que la mitad inferior del crítico permanece fija en una posición paralizada, incapaz de responder o liberarse del silencio, ya que carece de rostro y de voz.
Algunos espectadores perspicaces empiezan a entender el truco: no se trata de unidad ni de reconciliación, sino de utilizar el antisemitismo como arma para silenciar las críticas a Israel. Al mezclar ambas cosas, el mago empuña el lenguaje del agravio no para proteger, sino para desviar, para convertir la urgente lucha contra el antisemitismo en una cortina de humo para las políticas sionistas.
El antisionismo no nace del odio, sino que se origina en el rechazo, sustentado en principios, de una ideología colonialista y supremacista que ha llevado al despojo y la opresión del pueblo palestino. Reclama justicia, equidad y desmantelamiento de las estructuras de apartheid; basándose en valores anticoloniales y contrarios a la opresión, demanda los derechos y la soberanía de Palestina. Defender el antisionismo supone asumir una postura contraria a la normalización de las jerarquías raciales y étnicas, realizar un llamamiento a la solidaridad con quienes resisten una ideología que privilegia a un grupo sobre otro, y exigir el reconocimiento de los derechos y la dignidad de todos los pueblos.
Preocupación fabricada, intolerancia persistente
Esta farsa se vuelve aún más insidiosa cuando las universidades, deseosas de parecer progresistas pero temerosas de una reacción violenta, adoptan el falso relato propagado sutilmente por los grupos de presión israelíes. Enmascarados bajo la apariencia de la lucha contra la discriminación, equiparan disidencia con odio y convierten la crítica legítima en un acto delictivo.
Al interiorizar la lógica falaz del mago, estas instituciones no solo abandonan su proclamado compromiso con la libertad intelectual y el rigor crítico, sino que se vuelven cómplices de perpetuar el engaño como herramienta de control. En los últimos 18 meses (y mucho antes) se ha reprimido protestas de solidaridad, se ha marginado voces críticas y se ha silenciado a activistas estudiantiles, todo ello para proteger a las instituciones de la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, los llamados al boicot son desestimados por «crear divisiones», pese a que las universidades mantienen asociaciones con instituciones cómplices del apartheid y de crímenes de guerra.
Pero más allá del escenario, donde se organiza cuidadosamente el espectáculo, una fuerza más silenciosa pero igualmente insidiosa opera en las sombras. El disciplinamiento de la disidencia no siempre es ruidoso o teatral: a menudo adopta la forma de obstáculos administrativos, amenazas veladas y represalias profesionales. Quienes se dedican a la investigación descubren que su financiación depende precariamente de que se mantengan dentro de límites aceptables; quienes hablan claro deben enfrentar el estancamiento de sus carreras o su exclusión de redes clave. A su vez, las y los estudiantes enfrentan la intimidación institucionalizada, desde cambios repentinos de políticas para restringir el activismo hasta advertencias informales de que su futuro puede estar en peligro. La maquinaria académica, construida para defender la investigación crítica, es reorientada para imponer el silencio.
En un hecho aún más preocupante, en Estados Unidos y Canadá las universidades han llegado a contratar empresas de seguridad privadas que tienen vínculos directos con Israel y emplean a ex soldados israelíes que sirvieron en Gaza para reprimir las protestas estudiantiles. Así, las tácticas de represión, que antes eran monopolio del Estado, se infiltran con facilidad en los espacios universitarios para garantizar que la crítica no sólo sea desacreditada, sino contenida físicamente.
Mientras tanto, movimientos judíos antisionistas de todo el mundo se solidarizan con las protestas universitarias contra la represión y la complicidad, y participan también en las acampadas estudiantiles, que se han convertido en símbolos poderosos de resistencia. Incluso organismos internacionales como las Naciones Unidas han condenado la represión de la disidencia en las universidades.
No obstante, el hechizo del mago perdura. El engaño persiste, en parte sostenido por un público condicionado a confundir la crítica a Israel con el antisemitismo, mientras se encubre la brutal realidad de la ocupación y la resistencia tras una fachada de falsa equivalencia.
Pero el truco hace algo más que reprimir la disidencia: distrae y desorienta, y alimenta la propagación sin freno de prejuicios más profundos. La islamofobia y el racismo antipalestino se expanden por las universidades y dejan a estudiantes palestinos y árabes en una situación más vulnerable que nunca. Al clasificar a las personas palestinas como un subgrupo indigno de consideración seria –excepto, quizás, como receptor de caridad ocasional– el mundo académico afianza la noción de que sus vidas, aspiraciones y derechos tienen menos valor. Esto no es sólo complicidad, sino participación activa en un sistema que niega a las personas palestinas su humanidad.
Irónicamente, a medida que las universidades absorben y legitiman estos relatos dentro de sus espacios –repitiendo ciegamente la equiparación entre la política estatal israelí y la identidad judía– corren el riesgo de perpetuar el mismo antisemitismo que dicen combatir. La gran diversidad de voces judías –especialmente las que desafían las acciones del Estado israelí, resisten la ocupación y denuncian sus crímenes de guerra– queda borrada en el proceso.
Este enfoque unilateral perjudica a todo el mundo: a estudiantes y docentes de origen palestino y judío, y a todas las personas comprometida con la justicia. Al reprimir el diálogo abierto y limitar los espacios para la protesta, las universidades traicionan aún más sus valores fundamentales de libertad intelectual y compromiso democrático, y abandonan su misión de ser ámbitos para la libre investigación y el pensamiento crítico para volverse cada vez más instrumentos del control estatal.
Una ilusión rota, un engaño perdurable
A estas alturas, el público está visiblemente inquieto. La tensión aumenta a medida que el espejismo sigue desvaneciéndose. Percibiendo el malestar, el maestro de ceremonias pide rápidamente más humo, con afán de espesar el aire para ocultar la creciente tensión.
Pero entonces, de repente, se produce un acto de rebeldía. Un espectador enojado, incapaz de soportar la farsa por más tiempo, toma un tomate y lo lanza con fuerza al escenario. El tomate se estrella contra los espejos del interior de la caja con un fuerte crujido y esparce fragmentos de ilusión como cristales rotos por todo el escenario. Cuando el humo se disipa, se revela la verdad: los cuerpos del interior permanecen distintos y separados. La ilusión se rompe.
El mago se retira a toda prisa y su capa se arremolina en el humo persistente. Su acto nunca tuvo que ver con la unidad o la transformación, sino con borrar los límites del pensamiento crítico, distraer de las realidades urgentes y ocultar el engaño con un velo de sofisticación.
Tras su huida, el público se queda otra vez con una realidad incómoda: el truco ha fallado, pero sus efectos perduran y corromperán el discurso durante años.
Mientras el maestro de ceremonias se apresura a retirar la caja óptica, no puede ocultar del público una frase grabada en su parte posterior: «LA PERCEPCIÓN ES LA VERDAD».
Pero aun esta revelación suena casi superflua, ya que el verdadero poder del truco nunca está solo en el engaño, sino en su capacidad de moldear la realidad y, sobre todo, de frenar y obstruir la acción significativa. El hecho de desvelar el truco o de si la gente realmente lo creyó resulta irrelevante.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
Cuarto acto - La acrobacia jurídica de torsiones y giros: la teoría de la relatividad de la justicia y el derecho internacional
Y una vez más se apagan las luces del escenario. El aire sigue cargado de una tensión que ni siquiera se disipa cuando se desvanece el humo. El maestro de ceremonias avanza; sus movimientos son ahora más lentos, más deliberados, como si con cada paso arriesgara revelar la fragilidad del suelo. Esboza una sonrisa, aunque vacila bajo el peso del creciente descontento de la multitud.
«Señoras y señores –comienza, mientras su voz lucha por ganar confianza–, las reglas están claras, el marco es sólido, y el siguiente número mostrará cómo jugamos a la perfección, siguiendo las reglas, ¡como debe ser! ¡Prepárense para una impresionante exhibición de precisión e ingenio, una actuación en la que ideales y realidades convergen en una armonía sin igual!».
Con un gran gesto señala el escenario y su tono se hace más ferviente a medida que prosigue.
«¡Observen cómo nuestros acróbatas jurídicos desvelan la delicada coreografía entre la integridad institucional y el férreo dominio de las restricciones legales! Este es el momento en el que los nobles ideales se encuentran con las duras realidades de la gobernanza y la ley. Observen bien, porque aquí es donde la justicia ocupa el centro del escenario».
El anuncio del maestro de ceremonias queda flotando en el aire cargado; el público se inclina hacia delante a pesar de su escepticismo. Bajo los focos aparecen los artistas, que no son meros artistas, sino administradores universitarios, juristas y personal académico de alto nivel: los arquitectos de la política institucional. Sus movimientos son equilibrados, cada gesto cuidadosamente calibrado para proyectar autoridad y seguridad.
El dilema del malabarista: el choque de principios
En primer plano, un malabarista. Sus movimientos deliberados llaman la atención. Sus manos sostienen bolas brillantes inscritas con nobles ideales: «Transparencia», «Gestión ética», «Liderazgo democrático»: valores destinados a guiar a la universidad por el peligroso laberinto de los principios y las obligaciones. Una a una, las lanza al aire; las bolas giran sin interrupción y de forma hipnótica, y cada giro sugiere un equilibrio perfecto.
La mirada del público se dirige hacia arriba, cautivada. Por un breve instante, parece como si este número pudiera restaurar la fe en el espectáculo: ¿será esta la redención que el circo estaba esperando?
«Transparencia» dibuja una curva más alta que el resto, captando la luz de un modo que deslumbra momentáneamente al público. Los ojos siguen su trayectoria, y el cinismo es momentáneamente suavizado por el encanto de la perfección. Pero cuando la bola alcanza su punto más alto, algo falla. El malabarista se estira para atraparla, y cuando la esfera se desploma en sus manos se le escapa un leve silbido. Se esfuerza por ocultar la bola desinflada, pero es demasiado tarde.
El público, extasiado fugazmente, observa ahora con mayor claridad. La transparencia, al parecer, es poco más que un globo inflado que se mantiene en el aire gracias a una retórica elevada, pero que se pincha en cuanto recibe cualquier forma de presión.
La multitud empieza a recordar: sólo después de incesantes protestas estudiantiles, peticiones y solicitudes de acceso a información, las universidades publicaron datos parciales sobre sus vínculos con instituciones israelíes y sus inversiones en empresas israelíes. Aun así, la información estaba oculta en la opacidad burocrática y bien enterrada en informes. Peor aún, venía envuelta en excusas –«preocupaciones de confidencialidad», «sensibilidades políticas» y «sentimientos de inquietud e inseguridad»– que protegían a las inversiones financieras y las colaboraciones de un escrutinio completo.
El malabarista lanza apresuradamente al aire la «Gestión ética», seguida rápidamente por el «Liderazgo democrático». La desesperación impulsa sus movimientos mientras lucha por hacer malabarismos con ambos ideales, provocando el suspiro colectivo del público. Por un breve instante, las palabras se elevan con gracia, sus arcos prometen un retorno al orden. Pero cuando alcanzan su cenit, las bolas chocan violentamente en el aire, lanzando fragmentos de ideales despedazados que caen en cascada por todo el escenario.
El público gime cuando los fragmentos caen, cada uno de los cuales recuerda las promesas rotas y los principios traicionados. La gestión ética y el liderazgo democrático, defendidos con tanto orgullo como pilares armoniosos de la gobernanza universitaria, yacen ahora en ruinas, mostrándose esencialmente incompatibles bajo la presión de la verdadera rendición de cuentas.
Cuando las críticas se volvieron muy agudas, las universidades no actuaron con decisión, sino que se apresuraron a convocar comités éticos –guardianes aparentemente imparciales de la integridad– destinados a tranquilizar al público sobre la toma democrática de decisiones. Sin embargo, pronto quedó claro que estos comités eran utilizados como herramientas de postergación y desviación, y que, tras meses de deliberaciones a puerta cerrada, producían recomendaciones débiles, diseñadas para proteger a las instituciones de la urgente responsabilidad moral y legal.
En las ocasiones en que estos comités alcanzaron conclusiones inequívocas y condenaron las asociaciones con instituciones cómplices de crímenes de guerra y apartheid, se enfrentaron a la realidad del liderazgo «democrático» en las administraciones universitarias. La fachada de gobernanza colectiva dejó paso a un núcleo autocrático en el que los consejos inconvenientes se desestimaban de inmediato. Las recomendaciones de romper vínculos se rechazaban unilateralmente, eliminando la imparcialidad de las decisiones y silenciando las voces de integrantes del comité, estudiantes y personal. Las conclusiones éticas vinculantes se dejaban de lado bajo el pretexto de la «neutralidad» o la necesidad de «evitar la controversia política».
El absurdo alcanzó su punto máximo cuando se invocó a los rectores israelíes –representantes de instituciones arraigadas en la violencia sistémica– como árbitros últimos de la legitimidad. Esta grotesca inversión de la justicia otorgaba a los acusados la facultad de absolverse a sí mismos, reduciendo así la supervisión ética a una farsa en la cual la autoexoneración primaba sobre las realidades vividas por los oprimidos.
Al fondo, el maestro de ceremonias observa nervioso; su confianza se resquebraja a medida que los murmullos del público aumentan y la paciencia se agota. Aunque la gente sigue sentada, su inquietud es palpable; la esperanza de redención se disipa y es sustituida por el hedor nauseabundo de las promesas incumplidas. La desesperación nubla su rostro mientras aplaude con una sonrisa forzada. «¡No hay de qué preocuparse! ¡Adelante!», grita mientras señala el centro de la pista, donde comienza un nuevo número.
Retórica elevada, cimientos que se desmoronan
En el centro de la escena, un grupo de acróbatas forma una pirámide humana. Vestidos con togas de magistrado, se suben a los hombros de los demás; sus cuerpos tiemblan bajo el peso de sus posiciones. Cada giro revela la tensión; sus movimientos son una coreografía tortuosa que parece reflejar los gemidos de la propia ley.
«¡Observen! –conjura el maestro de ceremonias con voz rebosante de falso entusiasmo– Un imponente edificio de leyes, cada capa un paso más cerca de la cúspide de la justicia. Un delicado equilibrio entre principios y pragmatismo.»
A medida que la pirámide se eleva, la cúspide se aleja cada vez más de los cimientos. Los acróbatas de la cúspide están hipnotizados por el encanto resplandeciente de los gestos diplomáticos y las promesas susurradas por manos ocultas: lobistas israelíes, administradores influyentes y aliados internacionales.
El suave destello de las colaboraciones académicas y las cortesías diplomáticas los hechiza, atrayendo su atención hacia arriba y cortando su conexión con el suelo. En su afán por cumplir con las demandas externas, pierden de vista la base que los sustenta: los principios universales del derecho internacional.
Cada nueva capa que se añade a la pirámide provoca nuevas grietas en su frágil estructura. Con cada acróbata, los cimientos tiemblan y la torre se tambalea, como reflejo de una traición más profunda. Bajo esta tensión se esconde el rechazo de los principios jurídicos fundamentales: la Convención contra el Genocidio, los Convenios de Ginebra y los pilares básicos del Derecho Internacional Humanitario. Estos marcos jurídicos, diseñados para prevenir atrocidades y responsabilizar a los culpables, exigen acciones decisivas para desmantelar los sistemas de opresión; acciones que no admiten concesiones ni demora.
Pese a que la pirámide se tambalea, los acróbatas se retuercen y contorsionan. En lugar de reforzar la base, lanzan contrapesos al aire con la esperanza de evitar el colapso. Invocan «órdenes de arriba», señalan la rápida acción que tomaron al romper los vínculos con las universidades rusas tras la invasión de Ucrania y justifican su inacción actual en la ausencia de directivas similares.
Sin embargo, la excusa suena vacía: expone las evidentes contradicciones de las instituciones occidentales y su doble rasero, supone una negación de la capacidad de agencia y una traición a la libertad académica que las universidades dicen defender. Pero lo más importante es que demuestra la decisión deliberada de ignorar los mandatos más importantes emitidos hasta hoy. En dos casos distintos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –la principal autoridad judicial del mundo– ha dictaminado que se ponga fin a la complicidad con el régimen de apartheid israelí en los territorios palestinos ocupados, y que se detenga la violencia que podría culminar en un genocidio. Además, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto, subrayando la gravedad de los crímenes. Estas obligaciones –algunas de ellas reafirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas– se aplican a todas las instituciones públicas, incluidas las universidades, y las insta a romper los vínculos con cualquier entidad que perpetúe una ocupación y violaciones de los derechos humanos.
Las grietas en la performance son innegables. El derecho internacional, que históricamente le ha fallado a la causa palestina, es ahora más claro que nunca. Sin embargo, en lugar de aceptar estos mandatos, los acróbatas recurren a la gimnasia jurídica. Cada contrapeso que se descarta es una evasión del inminente colapso de su frágil estructura. En el fondo saben que ninguna racionalización puede restablecer el equilibrio sin enfrentar el núcleo podrido de sus cimientos éticos. Se esconden tras excusas burocráticas –neutralidad, libertad académica, trabas procesales– para ocultar su obligación ante el derecho internacional: cortar toda ayuda y complicidad con los crímenes.
Las grietas, antes sutiles, ahora están abiertas y amenazan con exponer la farsa por lo que es: un frágil espectáculo construido sobre la negación y la ignorancia fingida, cómplice del abandono de los mismos principios que dice defender.
Un escudo para el poder, una espada para la disidencia
El público comienza a agitarse y los murmullos de descontento se convierten en agudos gritos de protesta: «¡Obedezcan la ley!», exige una voz aguda e inflexible. Le sigue otra más fuerte, más airada: «¡Ustedes tergiversan los principios para eludir su responsabilidad!».
El maestro de ceremonias vuelve al escenario a los tropezones, y sus intentos de retomar el control se ven ahogados por la creciente oposición de la multitud. Un tomate vuela por los aires y estalla contra el suelo del escenario, salpicándolo de rojo. Luego otro, que esta vez da contra el podio y deja una mancha en su pulida superficie. El maestro vuelve a golpear el suelo con su bastón y su voz se eleva con frustración: «¡Silencio! ¡Para que el espectáculo continúe tiene que haber ley y orden!».
La ironía flota en el aire, tan afilada y precaria como la espada de Damocles. Las mismas leyes que el maestro de ceremonias invoca para reprimir la disidencia dejan al descubierto su incapacidad de defender la justicia.
El personal de seguridad se abre paso entre la multitud y se lleva a los disidentes tumultuosos con el pretexto de mantener la paz. Pero las expulsiones no hacen más que avivar el fuego y desenterrar las voces reprimidas, que resuenan con más fuerza en su ausencia.
Las instituciones que dicen defender la verdad y la equidad esgrimen sus herramientas de represión contra quienes exigen rendición de cuentas. Se criminaliza la protesta y se redefine la solidaridad como discurso de odio. Estudiantes que apoyan a los oprimidos son expulsados por la fuerza, pues su presencia es considerada demasiado perturbadora para los salones asépticos de la carpa académica. El personal que alza la voz se enfrenta a amenazas veladas, y sus carreras quedan atadas a la lealtad institucional disfrazada de «profesionalismo».
La indignación de la multitud crece como una marea de rebeldía y se convierte en un crescendo imparable. La carpa resuena con su furia colectiva, sacudiendo los cimientos mismos del espectáculo.
La pirámide humana se derrumba de forma espectacular. Las figuras, antes gráciles, yacen esparcidas por el ruedo como una imagen farsesca del caos y el fracaso. La reluciente fachada se ha desmoronado y revela la vacuidad del espectáculo: una frágil estructura construida sobre la negación.
Los focos se apagan, el escenario enmudece y el circo vuelve a quedar al descubierto, desenmascarado una y otra vez por un público cada vez más atento cuyos ojos ya no se engañan y ven a través de la farsa con aguda claridad.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
Quinto acto - El carrusel de infinitas vueltas: la coreografía del debate
Empiezan a formarse colas hacia las salidas de la carpa cuando integrantes del público comienzan a marcharse en apoyo de las personas que fueron desalojadas a la fuerza por protestar contra la complicidad de la administración del circo.
En un intento de mantener el control del espectáculo, el maestro de ceremonias reaparece apresuradamente y convence al público de que se quede, con la promesa de que traerá de vuelta a sus compañeros, siempre y cuando los guardias de seguridad puedan permanecer en la carpa «para mantener la paz».
Se hace un silencio tenso mientras el escenario se recompone y la tenue iluminación proyecta largas sombras sobre los restos de los números anteriores. El público se sienta inquieto, aunque el peso de la decepción queda flotando en el aire. Esta vez no hay expectación, sino una calma helada y una inquietante sensación de ser vigilado.
El maestro de ceremonias se adelanta. Su paso, antes firme, es ahora inseguro; el peso del colapso del espectáculo va minando cada uno de sus movimientos. Examina los rostros que tiene delante, plenamente consciente de que es su última oportunidad de salvar lo que quede de la actuación. Las voces de protesta del último número resuenan con fuerza en sus oídos. Esto ya no es sólo una actuación: se ha convertido en el escenario de su propia redención. En un intento por mantener la compostura, respira hondo y, con un golpe de bastón, anuncia con autoridad el último acto.
«Damas y caballeros: ¡hemos llegado a la gran final de este extraordinario circo académico!». Sus palabras, aunque pretenden inspirar, tienen el peso de la desesperación. «Han hablado y los hemos escuchado. Ha llegado la hora del diálogo y el debate, de poner el compromiso intelectual en el centro del escenario. Una mirada más cercana a las apremiantes realidades sociales del mundo a través de una discusión abierta y rigurosa».
Endereza su sombrero de copa y su tono se vuelve más audaz: «Después de todo, ¿no es esto lo que nos define? Nuestras universidades, faros del conocimiento y la virtud, son modelos de «divulgación social», «compromiso global» e incluso «descolonización». Estos no son meros eslóganes, sino la base misma de nuestra misión académica, los ideales que defendemos con orgullo en nuestra búsqueda de un mundo mejor».
Aunque el escepticismo de la multitud se refleja en cada mirada, un atisbo de curiosidad los mantiene en su sitio. Los murmullos de disconformidad se han acallado, sustituidos por un tenso silencio mientras esperan a ver qué ocurre a continuación. El maestro de ceremonias, al percibir esta frágil atención, aprovecha su oportunidad. Sus gestos se vuelven más grandilocuentes, su voz se infla con una bravuconería forzada mientras hace una señal con su bastón para que el telón se levante por última vez.
Al levantarse el telón, el escenario muestra un gran carrusel que brilla con esplendor ornamental. Se trata de una plataforma giratoria con animales pintados: caballos majestuosos, leones señoriales, búhos sabios e incluso un mítico unicornio. Aguardan bajo espejos dorados que dispersan los focos en fragmentos deslumbrantes, como si estuvieran a punto de entrar en acción.
Múltiples perspectivas, cero molestias
«¡Contemplen el carrusel de las múltiples perspectivas! –anuncia el maestro de ceremonias con voz altisonante y presuntuosa– Una maravilla del intercambio intelectual, una innovación literalmente “revolucionaria” en el arte del debate. Una vez que empiece a girar, iluminará todos los ángulos y garantizará que ningún punto de vista quede sin examinar. ¡A través de su refinada e inagotable rotación de ideas nos impulsaremos hacia adelante para afrontar los mayores desafíos del mundo!».
Da un paso atrás y deja que el carrusel domine el escenario. «El carrusel simboliza nuestro compromiso con el diálogo dinámico: una actuación fascinante en la que los dilemas del mundo orbitan sin cesar, siempre en movimiento. Pero antes de comenzar nuestro viaje, debemos decidir: ¿qué tema urgente exploraremos en esta gran muestra de compromiso intelectual?».
En el fondo se oye una voz nerviosa que, consciente del ambiente securitizado, dice: «Este circo nos había prometido honestidad intelectual, pero todo lo que ha hecho hasta ahora es dar vueltas en círculos. Enfrentemos de una vez cómo nuestras universidades justifican sus continuas colaboraciones con instituciones vinculadas a un Estado acusado de genocidio, crímenes de guerra, apartheid y violaciones generalizadas de los derechos humanos».
El maestro de ceremonias trastabilla y pierde momentáneamente el equilibrio. «Eh, bueno, verá, algunos temas son... delicados, tienen capas y capas de complejidad» –tartamudea, ajustándose la corbata con una sonrisa forzada–. «Debemos asegurarnos de que lo que presentamos siga siendo constructivo, y evitar cualquier cosa que pueda perturbar la armonía de nuestro espacio. A fin de cuentas, queremos que éste sea un espacio seguro para el diálogo civilizado, un santuario donde se evite la incomodidad o la confrontación al evitar temas demasiado “polarizantes“». El carrusel brilla detrás de él, sus espejos dispersan la luz como mil distracciones.
Innumerables luchas, pero por ahora ninguna
«Además –añade el maestro de ceremonias, levantando un dedo como para hacer una profunda reflexión–, el mundo es vasto, amigos míos: un mar interminable de injusticias. ¿Por qué fijarse en una sola ola cuando tantas otras ondean en el horizonte?». Apunta su bastón hacia los espejos del carrusel, cada uno de los cuales refleja imágenes de sufrimiento: uigures en China, atrocidades en Sudán, violencia en el este del Congo. «Sin duda, éstos también merecen nuestra atención. Fijarnos en un solo problema sería, ¿cómo decirlo?, estrecho de miras».
La multitud murmura, intercambiando miradas escépticas. Han oído demasiadas veces este argumento de desviar la atención del problema principal cada vez que es necesario centrarse en cuestiones de justicia social; girar el foco hacia injusticias más grandes absuelve de algún modo a la institución de sus responsabilidades inmediatas.
El mensaje subyacente es inconfundible: «Si no podemos arreglarlo todo, no deberíamos arreglar nada.» Sin embargo, quienes ya han oído esta excusa como modo de frenar la acción ante la injusticia consideran que se trata de un argumento vacío, un intento demasiado obvio de evadir los incómodos reclamos de justicia.
Es indiscutible que otras injusticias importan, y mucho. Pero quienes invocan el sufrimiento de un grupo para desviar la atención de otro, rara vez se comprometen de manera significativa con ninguna de esas injusticias. Este argumento es un intento cínico e insidioso de eludir la responsabilidad. Peor aún, oscurece las raíces comunes de estas luchas: el colonialismo, el racismo sistémico y su legado de robo de tierras y genocidio. Borra la lección que la historia nos ha enseñado: que la solidaridad implica vincular las luchas, no jerarquizarlas. La solidaridad entre el movimiento negro y el pueblo palestino es un ejemplo de ello, y está arraigada en la lucha común contra el colonialismo y la opresión, que va desde el apoyo de las Panteras Negras a la liberación palestina hasta las demandas actuales de justicia, que reconocen la interconexión entre las luchas de liberación en todo el mundo.
Y, sin embargo, una y otra vez son los estudiantes quienes tienen que enseñar a nuestras “ilustradas” universidades las lecciones que dicen encarnar. Durante decenios, los grupos estudiantiles han estado a la vanguardia de los movimientos por la justicia, desde los boicots contra el apartheid de Sudáfrica hasta las protestas contra la guerra de Vietnam. No se trataba de distracciones o extralimitaciones, sino de actos de profunda claridad que reconocían que las injusticias, por muy distantes que estuvieran geográficamente, estaban profundamente interconectadas. Como dijo Nelson Mandela en su famosa declaración: «Nuestra libertad está incompleta sin la libertad del pueblo palestino», para enfatizar que la verdadera liberación no puede lograrse sin abordar otras opresiones en curso.
Hoy en día, las protestas estudiantiles en apoyo a Palestina mantienen el mismo espíritu, vinculando a Gaza con el este del Congo, donde la demanda mundial de minerales y los persistentes legados coloniales generan conflicto violento y explotación; con Cachemira, donde la ocupación militar refleja las tácticas del colonialismo de asentamiento; y con Etiopía y Sudán, donde los conflictos por la tierra y los recursos persisten a la sombra de historias coloniales perpetuadas por las economías extractivas y el comercio mundial de armas. Estos movimientos no descartan solidaridades más amplias, sino que las encarnan para exponer cómo las instituciones se benefician de estos sistemas y los perpetúan; y se niegan a permitir que el mundo académico se esconda tras la fachada de la neutralidad performativa.
Realidades violentas construidas sobre cimientos endebles
Aquí radica la mayor incomodidad para el maestro de ceremonias y su circo. Enfrentarse a Israel no es simplemente reconocer más de 75 años de despojo, apartheid y ocupación violenta: es también cuestionar los mitos que han sostenido su existencia durante mucho tiempo. Estos mitos –Israel como bastión de la democracia, refugio de los oprimidos y actor inocente en un mundo hostil– sirven para ocultar la realidad de su proyecto de asentamiento colonial. En el centro de estos mitos están las políticas sionistas de apropiación de tierras, limpieza étnica y eliminación sistemática de la población indígena, todo ello disfrazado bajo la retórica de la seguridad y la autodefensa. Cuestionar este relato es romper la fachada cuidadosamente construida y dirigir el foco de atención directamente hacia los perpetradores: las fuerzas que hacen girar este carrusel.
Criticar a Israel paraliza a la academia occidental, no solo debido a la culpa de Europa por el Holocausto –aunque esa sombra histórica se cierne sobre el presente–. Israel no es una anomalía, sino un espejo que refleja los mismos sistemas de conquista, explotación y aniquilación que construyeron y siguen sosteniendo el dominio occidental. Nombrar esta verdad obligaría a la academia a enfrentarse a sus raíces profundas y a su complicidad continua en los sistemas de apartheid, imperialismo y genocidio. También desentrañaría los mitos que sustentan la identidad occidental: mitos de inocencia y superioridad moral que se construyeron para mantener en funcionamiento el circo entero. La incomodidad no radica sólo en exponer las acciones de Israel, sino en desentrañar el relato más amplio que permite a Occidente permanecer intocable mientras se beneficia de los sistemas de opresión. ¿Por qué perturbar este sistema cuando el carrusel puede seguir girando?
Documentar los incendios pasados, callar sobre el fuego actual
Acorralado por la rápida escalada de verdades incómodas, el maestro de ceremonias escudriña la sala y finge una pausa pensativa antes de esbozar una tensa sonrisa. «Muy bien –anuncia, esforzándose por infundir autoridad a su voz–. ¡En aras de la libertad académica, vamos a celebrar ahora un debate sobre el conflicto entre Israel y Palestina!». Sus manos dibujan un gesto exagerado, como si estuviera otorgando una gran concesión. «Pero vayamos con cuidado: estos asuntos son complejos, delicados y divisivos». Hace una pausa y asiente para sus adentros. «Sólo podrán participar las personas más cualificadas».
Sus ojos recorren la audiencia y se posan en un grupo de destacadas personalidades de la academia sentadas en la primera fila; son luminarias que han construido sus carreras analizando conflictos internacionales y procesos de paz, documentando genocidios pasados, promoviendo el feminismo occidental y estudiando procesos de desarrollo en el Sur Global. Más recientemente, algunas de ellas también se han subido al tren de la descolonización. Estas son las voces que solemos leer en periódicos, revistas académicas y blogs de opinión, deseosas de opinar sobre los últimos temas de moda. Sin embargo, en el último año, se han mantenido notoriamente en silencio sobre las atrocidades de Israel.
Cuando la mirada del maestro de ceremonias se posa sobre estas personalidades, se mueven inquietas; su experticia parece estar confinada a la torre de marfil mientras el mundo exterior arde. El maestro intenta ansiosamente hacer contacto visual, buscando cualquier señal de que alguien pueda dar un paso al frente, subirse al carrusel y ofrecer algo de claridad. Pero sólo hay silencio. Permanecen petrificados en sus asientos, con la mirada fija hacia adelante, como si este momento no les perteneciera. Cuando se trata de hablar sobre Israel, sus voces seguras –tan seguras al relatar el pasado u ofrecer referencias abstractas sobre la descolonización– no oyen por ningún lado. Pueden desenredar la historia desde la seguridad de sus escritorios, pero cuando el presente exige actuar, se desvanecen en el trasfondo, tal vez con la esperanza de que el tiempo borre el recuerdo de su silencio para poder regresar ilesos a escribir otro artículo sobre cómo se permitió que ocurriera el genocidio, cuando en ese momento se mantuvieron al margen y no hicieron nada.
El maestro de ceremonias, intuyendo que el momento se le escapa, ajusta rápidamente su postura y asiente levemente, como reconociendo la tensión en el aire. «Ah, claro» –murmura con un toque de desdén–. «Quizá todavía no ha llegado su momento. ¡Pero no teman! Siempre hay otros deseosos de dar un paso al frente». Dicho esto, se dirige a los bastidores y llama a los artistas suplentes.
Organizados desde los márgenes, ignorados por el centro
Sin embargo, antes de que pueda retirarse de la escena, desde el fondo varios integrantes del público se levantan de sus asientos y alzan las manos en un tímido desafío. Estudiantes y personal universitario con empleos precarios (doctorandos, posdoctorados, docentes no titulares, personal administrativo a tiempo parcial) se ponen de pie, plenamente conscientes de la fragilidad de sus puestos. «Nos ofrecemos», dice una de las personas, pasando junto a los guardias de seguridad con tranquila determinación. «Llevamos años trabajando en este tema: escribimos, organizamos debates, seminarios, proyecciones de películas, talleres. Hemos invitado a integrantes de la academia palestina, y de la academia israelí que han mapeado las políticas de apartheid y a personas expertas en derechos humanos». Sus palabras pesan en el aire. «Cuando la universidad no quiso abrir un espacio, nosotros lo hicimos. Y aun así, quienes repetidamente justificaron su inacción con la excusa de que el tema era «demasiado complicado» nunca aparecieron en ninguno de los eventos; así que estamos más que felices de aprovechar esta oportunidad y...».
El maestro de ceremonias agita su bastón con desdén, interrumpiéndoles a mitad de la frase. «No, no –declara con voz suave pero cargada de condescendencia–. Necesitamos perspectivas nuevas y neutrales, libres de... ataduras emocionales». Sus palabras flotan en el aire, pulidas y ensayadas, pero la herida es innegable. Estudiantes y personal intercambian miradas, y su determinación se refuerza: se saben este guion de memoria. Sus esfuerzos siempre fueron desestimados antes de empezar, y la universidad nunca tuvo la intención de tomarse en serio sus iniciativas. Les dejó hacer el trabajo pesado (escribir, organizar, educar) a esos grupos marginados, solo para desalentar silenciosamente cualquier compromiso significativo. Cuando esos esfuerzos comunitarios comenzaron a ganar fuerza, la institución observaba desde una distancia segura, cuidando de evitar cualquier asociación con ellos, mientras los frenaba sutilmente para preservar la ilusión de control.
«Agradecemos su entusiasmo –continúa el maestro de ceremonias, ahora con un tono totalmente condescendiente–. Pero para este tipo de ámbito necesitamos una conversación equilibrada, libre de prejuicios o agendas.» Con una elegancia ensayada, hace una seña detrás del telón. «Y ahora –anuncia–, «dado que nadie más se ha ofrecido y nosotros carecemos de los conocimientos necesarios, permítanme presentarles a los participantes invitados a nuestro debate».
Girando sin parar, atascados en el mismo lugar
La puerta trasera de la carpa se abre y entran los suplentes: diplomáticos retirados, avezados en el arte de la política exterior occidental, politólogos e historiadores afiliados a instituciones israelíes, expertos en resolución de conflictos que eluden hábilmente las complejidades de las historias coloniales.
«¡Aquí están! –anuncia orgulloso el maestro de ceremonias– ¡Los jinetes perfectos para nuestro carrusel de múltiples perspectivas!».
Los panelistas montan en sus animales pintados; cada movimiento refleja sus posturas cuidadas y pulidas. A medida que el carrusel comienza a girar lentamente, sus palabras ensayadas fluyen suavemente en un animado intercambio. El público observa, algunas personas asienten con la cabeza en leve aprobación, otras están visiblemente inquietas, con el escepticismo grabado en sus rostros. El carrusel da vueltas y vueltas con argumentos refinados que resuenan sobre la geopolítica, las complejidades históricas y vagos llamamientos a la paz. El tono es siempre educado, el ritmo constante, pero siempre evitando los bordes afilados; sus argumentos se abstraen del peso de las realidades vividas.
De entre la multitud, una voz de mujer rompe la monotonía: «¿Qué pasa con la ocupación, las colonias ilegales, las violaciones de los derechos humanos?». El carrusel vacila, y su ritmo constante se interrumpe. Los jinetes dudan, intercambiando miradas fugaces de incomodidad, hasta que uno se recupera con una sonrisa ensayada y desvía la atención con el estribillo trillado: «¿Condenas a Hamás?»; se trata de una maniobra predecible que convierte la pregunta en condicional y cambia el foco. Otro pasajero asiente con gravedad, entonando: «Recuerden que hay sufrimiento en ambos bandos», en un vano intento de equilibrio que no contribuye en nada a abordar la cuestión.
El público murmura. Algunas personas asienten con la cabeza por reflejo, arrulladas por la apariencia de civilidad. Pero otras permanecen inmóviles, con la mirada aguda e imperturbable; la pregunta de la mujer todavía flota en el aire como una acusación. El carrusel reanuda su rotación, pero la cadencia ya no es suave; el peso de las verdades no dichas comienza a hacer mella.
El huésped no invitado que nadie quiere reconocer
A medida que el carrusel gana velocidad, su implacable rotación desdibuja la escena. Al principio, el giro oscurece una inquietante anomalía en su centro. Pero a medida que la rotación se intensifica, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Allí, de pie e inmóvil en el medio, hay un elefante; enorme, sin adornos e inamovible, su presencia llama la atención. Una leve sonrisa sardónica se dibuja en su rostro, como si se burlara de los jinetes en negación y de los miembros del público que han fingido no notar su presencia acechando en la carpa todo este tiempo. El elefante siempre ha estado allí: una verdad colosal ignorada deliberadamente, una acusación demasiado inconveniente de afrontar.
Los jinetes desvían la mirada; sus pulidos argumentos se vuelven más frenéticos a medida que se aferran a su narrativa que se derrumba. El carrusel gira más rápido; los animales pintados pierden su elegancia mientras el discurso de los jinetes –antes practicado y compuesto– se convierte en una cacofonía de evasivas en pánico. Las elevadas abstracciones, antes esgrimidas como escudos de rigor intelectual, ahora giran en círculos, eludiendo las verdades que representa el elefante: las brutales realidades del apartheid, el sofocante estrangulamiento de la ocupación, la opresión sistémica, el encarcelamiento masivo de niños y la aniquilación genocida de comunidades enteras. Cada evasión es un acto de complicidad; cada desviación, un acuerdo tácito de que las vidas palestinas siguen siendo secundarias, reducidas a una inconveniencia retórica.
El público comienza a agitarse, ya no más adormecido por la cadencia hueca de la actuación. Los murmullos de descontento se convierten en una ola de protesta. Uno a uno, los espectadores se levantan, señalando al elefante, y sus voces se elevan sobre el barullo: «¡Basta de distracciones! ¡Enfréntense a la realidad!».
Del colmillo de elefante a la caída de la torre
La compostura del maestro de ceremonias se derrumba. Su voz, que antes era autoritaria, tiembla mientras suplica: «¡Damas y caballeros, no renunciemos a los matices! ¡Seamos ejemplo de equilibrio, de rigor intelectual!». Pero sus palabras siguen sonando huecas, y ese vacío contrasta con el creciente antagonismo. La pretensión de diálogo se hace añicos y el circo se precipita hacia el caos. El maestro intenta una vez más recurrir a los guardias de seguridad, pero la multitud se mantiene inquebrantable, aferrada a la verdad.
Ahora el carrusel gira frenéticamente; sus movimientos son erráticos y sus mecanismos crujen bajo el peso de las contradicciones. Los animales pintados se sacuden violentamente, y los jinetes se aferran desesperadamente mientras sus pulidas fachadas se desmoronan. Los gritos del público se convierten en un crescendo unánime: «¡Denuncien la hipocresía! ¡Desmantelen la complicidad!».
Entonces ocurre lo inevitable. El giro incesante, la charla interminable, la pretensión de objetividad intelectual y el peso ineludible del elefante; todo ello es demasiado. Se oye un fuerte chirrido cuando el carrusel se rompe y se desploma bajo sus propias contradicciones. Los jinetes son arrojados al suelo y su charla elegante se desbarata sin remedio.
El impacto lanza ondas expansivas a través de la carpa del circo; los postes se agrietan y astillan, sus otrora orgullosos estandartes ondean impotentes hacia el suelo; la tela se rasga bajo la presión, cediendo a medida que la estructura central se tambalea. Los focos parpadean, proyectando sombras frenéticas sobre el caos. El polvo se eleva en nubes asfixiantes a medida que el gran edificio se contrae hasta convertirse en un montón de escombros. El colapso es total: no queda más que una ruina de mecanismos rotos e ideales hechos jirones, expuestos a la implacable luz del día.
Cuando el polvo se asienta, los escombros dejan al descubierto lo que siempre ha estado ahí: el elefante ignorado, derribado en el centro; uno de sus enormes colmillos ha perforado la carpa del circo caída. El fragmento de marfil reluce en duro contraste con la devastación que lo rodea. Lo que una vez fue un símbolo de altivez distante, ahora se erige como el último vestigio de la torre de marfil derribada; su blancura resplandeciente es un recuerdo implacable de la mirada selectiva, de ideales destrozados y verdades enterradas bajo el peso del silencio y la negación.
La multitud se congrega en un pesado silencio, con la mirada fija en el colmillo, crudo reflejo de la torre que una vez sostuvo. Despojado de sus ilusiones y autoridad, no inspira reverencia, solo reproche. Su brillo ya no es símbolo de rigor intelectual: ahora refleja el artificio hueco de un sistema que encubrió la inacción y que llamó equilibrio intelectual a la evasión.
El espectáculo ha terminado. El circo ha llegado a su fin.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
¿Reescribir el guion, reivindicar la universidad?
El colapso del circo no es una tragedia. Era inevitable: el espectáculo de contradicciones no podía sostenerse. Durante demasiado tiempo, el mundo académico se ha escondido tras una fachada de neutralidad y ha utilizado una retórica grandilocuente para enmascarar su complicidad en los sistemas de dominación mundial. Ya no podemos aceptar instituciones que hablen de descolonización mientras mantienen las infraestructuras coloniales, o que celebren la libertad académica mientras silencian la disidencia. El derrumbe de la carpa expone no solo la vacuidad de la solidaridad performativa, sino el sinceramiento más profundo que tenemos por delante: ¿qué tipo de universidad construimos en su lugar?
Reivindicar la universidad no consiste simplemente en romper los vínculos con instituciones cómplices del apartheid, sino en confrontar su función como aparato colonial que ha operado durante mucho tiempo al servicio del poder y los intereses de las élites. Esta lucha no es nueva. Los movimientos radicales llevan mucho tiempo lidiando con la cuestión de si estos espacios pueden ser recuperados y transformados desde dentro o si la verdadera liberación requiere romper con sus estructuras arraigadas. Desde la tradición radical negra hasta los levantamientos estudiantiles en todo el mundo, esta tensión –entre ser de la universidad y estar en ella– sigue estando en el centro de la política insurgente. Lo que está claro, no obstante, es que la solidaridad con Palestina no es un acto aislado. Forma parte de una lucha interconectada más amplia contra el colonialismo, el capitalismo racial y la violencia sistémica. Estas luchas no se desarrollan en paralelo, sino que se influyen, moldean y nutren mutuamente.
Lo que está en juego nunca ha sido tan claro. Para el pueblo palestino, ésta es una lucha por la supervivencia contra una destrucción implacable. Para el resto de nosotros, el silencio es complicidad, y la inacción es una renuncia a los mismos principios que afirmamos defender. La complicidad académica con el apartheid, la ocupación y el genocidio no sólo traiciona a Palestina, sino a la humanidad.
Y, sin embargo, en medio de los escombros, la rebeldía y la esperanza persisten. En Gaza, estudiantes y docentes reconstruyen, insisten en su derecho a aprender y enseñar, y se niegan a ceder la educación a la maquinaria del olvido. Su resistencia es un recordatorio de que la educación no es sólo supervivencia: es un acto de rebelión. Es una declaración inquebrantable de dignidad frente a la deshumanización.
La carpa ha caído, pero el escenario permanece. La universidad no está separada de las luchas que se desarrollan a su alrededor: forma parte de ellas. Es un lugar donde se refuerza o se impugna el poder. La cuestión no es si jugamos algún papel, sino cómo elegimos implicarnos. Podemos permitir que siga siendo un monumento al poder, o podemos utilizarla como una plataforma donde el conocimiento sirva a los movimientos que demandan justicia y liberación.
Ésta no es una tarea para el futuro lejano. Es una lucha que exige actuar hoy. Como estudiantes, trabajadores, docentes y activistas comunitarios, tenemos la responsabilidad de cuestionar continuamente la complicidad y aportar nuestros recursos intelectuales donde más se necesitan. Lo que empezó como murmullos entre bastidores ya se ha convertido en cánticos desafiantes en las calles y en los campus. Ahora debemos seguir adelante y convertir nuestras voces en un trueno implacable que sacuda los cimientos mismos de la complicidad.
El escenario está listo. El guion está inconcluso. Lo que suceda a continuación depende de nosotros.
Palestine Liberation series
Ver serie-
El contexto de Palestina Israel, los Estados del Golfo y el poder de los Estados Unidos en Oriente Medio
Fecha de publicación:
-
Actitudes y solidaridad de África con Palestina De la década de 1940 al genocidio de Israel en Gaza
Fecha de publicación: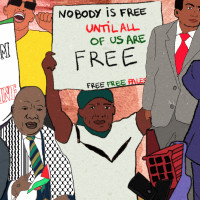
-
Al fallarle a la revolución sudanesa, le fallamos a Palestina Lecciones de los vínculos entre Sudán y Palestina en materia de política, medios de comunicación y organización
Fecha de publicación:
-
Fantasías de sostenibilidad/realidades genocidas Palestina contra un mundo de apartheid ecológico
Fecha de publicación:
-
Vietnam, Argelia y Palestina Pasar la antorcha de la lucha anticolonial
Fecha de publicación:
-
Del antiimperialismo internacional a los guerreros diente de león La solidaridad de China con Palestina de 1950 a 2024
Fecha de publicación:
-
El circo de la complicidad académica Un espectáculo tragicómico de evasión en el escenario mundial del genocidio
Fecha de publicación: